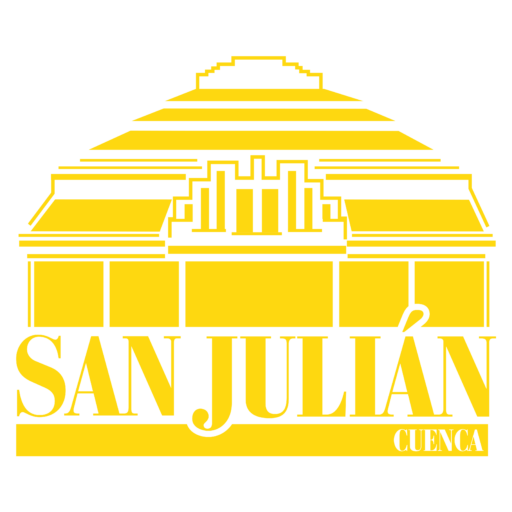Día 52 de confinamiento.
Caminamos por el mes de mayo. Mes de María. Y de todos los títulos con que la conocemos, uno destaca por encima de todos: Madre de Dios. Con él sobran todos los demás. Madre… de Dios… Maternidad y divinidad fundidos en el ser de María. Madre ungida de divinidad. Madre en la que Dios divino, se hace hombre, humano. Y su cuerpo de madre alimenta y da vida al que es dador de la propia vida. Y el misterio nos envuelve de tal modo que nos desborda por todos los poros de nuestro ser.
Y podríamos quedarnos aquí. Admiramos la majestuosidad del título materno-divino de María. Y ya.
Pero esta tarde, una tarde más de este confinamiento que intenta desperezarse poco a poco, podríamos fijarnos en otro título, tan diferente al de María, Madre de Dios, tan infinitamente distante, y al mismo tiempo tan próximo y cercano a él. Y es un título referido a cada uno de nosotros, que llevamos ya cerca de dos meses luchando con un enemigo tan visible e invisible a la vez. Y es un título referente a nosotros, a cada uno de nosotros, a todos nosotros, sin excepción, y es que somos “hijos de Dios”.
Sí. Y con este título nos sobrarían todos los demás. Hijos… de Dios… Filiación y divinidad fundidos en un ser. Hijos ungidos de divinidad. De tal modo que ese Dios, divino, corre por nuestra sangre. Y así nuestra sangre, humana, participa de la vida misma de Dios. Y ese Dios Padre alimenta y vivifica nuestro ser de un modo tan infinitamente misterioso como real. Y, así, ese misterio de relación divino-humana de Dios con nosotros nos envuelve de tal modo que nos invade por todos los rincones de nuestro ser.
Y por eso, jamás nos dejaremos vencer por el miedo. Y jamás perderemos la esperanza de salir de esta situación. Y podemos tener la seguridad de que, tras la oscuridad de la noche, la luz volverá a brillar sobre nosotros. Porque Dios está con nosotros. Está en vosotros.
Nos queda, eso sí, un esfuerzo por nuestra parte: vivir la fraternidad. Porque, como hijos de Dios, todos somos hermanos.