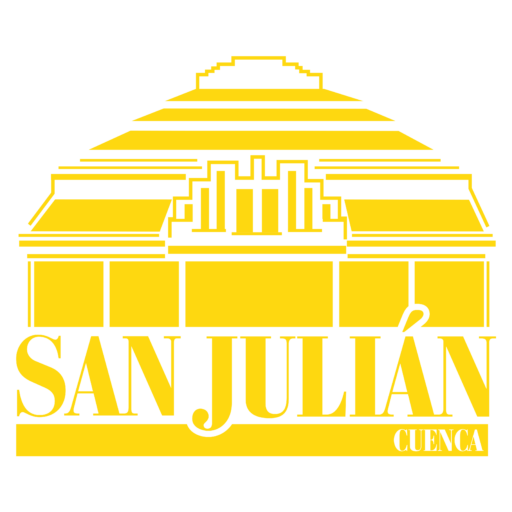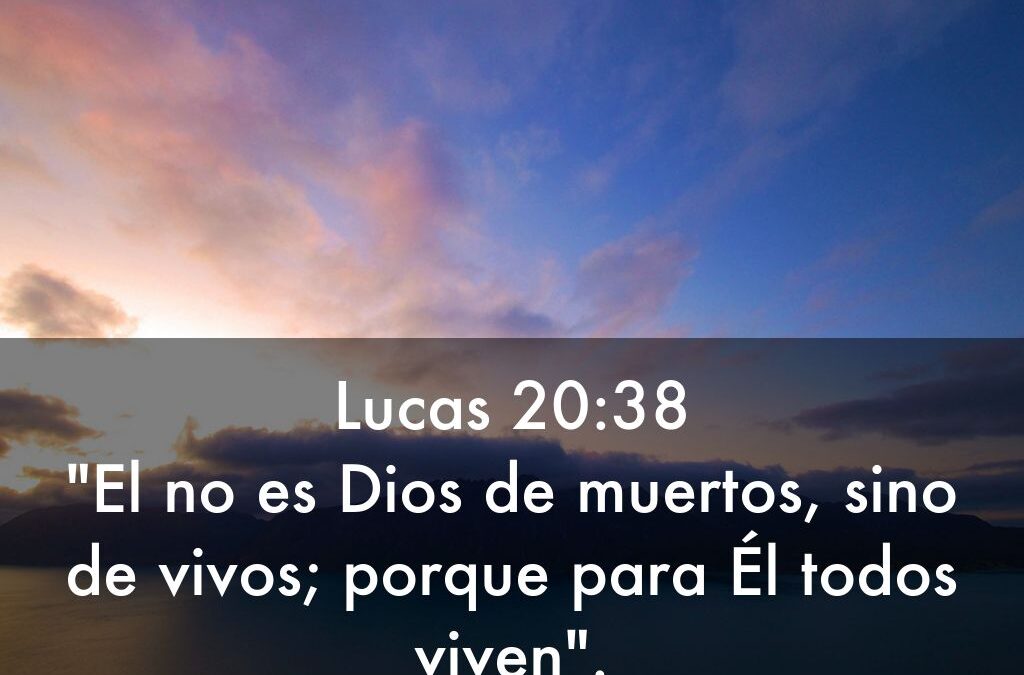XXXII Domingo del tiempo ordinario
Primera lectura
Lectura del segundo libro de los Macabeos 7, 1-2. 9-14
En aquellos días, sucedió que arrestaron a siete hermanos con su madre. El rey los hizo azotar con látigos y nervios para forzarlos a comer carne de cerdo, prohibida por la ley. Uno de ellos habló en nombre de los demás: «Qué pretendes sacar de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes que quebrantar la ley de nuestros padres».
El segundo, estando a punto de morir, dijo: «Tú, malvado, nos arrancas la vida presente; pero, cuando hayamos muerto por su ley, el Rey del universo nos resucitará para una vida eterna».
Después se burlaron del tercero. Cuando le pidieron que sacara la lengua, lo hizo enseguida y presentó las manos con gran valor. Y habló dignamente: «Del Cielo las recibí y por sus leyes las desprecio; espero recobrarlas del mismo Dios».
El rey y su corte se asombraron del valor con que el joven despreciaba los tormentos.
Cuando murió este, torturaron de modo semejante al cuarto. Y, cuando estaba a punto de morir, dijo: «Vale la pena morir a manos de los hombres, cuando se tiene la esperanza de que Dios mismo nos resucitará. Tú, en cambio, no resucitarás para la vida».
Salmo. Sal 16, 1. 5-6. 8b y 15
R/ Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor.
Señor, escucha mi apelación,
atiende a mis clamores,
presta oído a mi súplica,
que en mis labios no hay engaño. R/.
Mis pies estuvieron firmes en tus caminos,
y no vacilaron mis pasos.
Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío;
inclina el oído y escucha mis palabras. R/.
Guárdame como a las niñas de tus ojos,
a la sombra de tus alas escóndeme.
Yo con mi apelación vengo a tu presencia,
y al despertar me saciaré de tu semblante. R/.
Segunda lectura
Lectura de la segunda carta del Apóstol San Pablo a los Tesalonicenses 2, 16 – 3, 5
Hermanos:
Que el mismo Señor nuestro, Jesucristo, y Dios, nuestro Padre, que nos ha amado y nos ha regalado un consuelo eterno y una esperanza dichosa, consuele vuestros corazones y os dé fuerza para toda clase de palabras y obras buenas. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor siga avanzando y sea glorificada, como lo fue entre vosotros, y para que nos veamos libres de la gente perversa y malvada, porque la fe no es de todos. El Señor, que es fiel, os dará fuerzas y os librará del Maligno. En cuanto a vosotros, estamos seguros en el Señor de que ya cumplís y seguiréis cumpliendo todo lo que os hemos mandado. Que el Señor dirija vuestros corazones hacia el amor de Dios y la paciencia en Cristo.
Evangelio
Lectura del santo Evangelio según San Lucas 20, 27-38
En aquel tiempo, se acercaron algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y preguntaron a Jesús: «Maestro, Moisés nos dejó escrito: “Si a uno se le muere su hermano, dejando mujer pero sin hijos, que tome la mujer como esposa y de descendencia a su hermano. Pues bien, había siete hermanos; el primero se casó y murió sin hijos. El segundo y el tercero se casaron con ella, y así los siete, y murieron todos sin dejar hijos. Por último, también murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los siete la tuvieron como mujer».
Jesús les dijo: «En este mundo los hombres se casan y las mujeres toman esposo, pero los que sean juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección de entre los muertos no se casarán ni ellas serán dadas en matrimonio. Pues ya no pueden morir, ya que son como ángeles; y son hijos de Dios, porque son hijos de la resurrección. Y que los muertos resucitan, lo indicó el mismo Moisés en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor: “Dios de Abrahán, Dios de Isaac, Dios de Jacob”. No es Dios de muertos, sino de vivos: porque para él todos están vivos».
No es la vida la que vence a la muerte, sino el amor.
Avvenire. El Evangelio. Ermes Ronchi, XXXII Domingo del Tiempo Ordinario – Año C
Son los últimos días de Jesús. Los grupos de poder: sacerdotes, ancianos, fariseos, escribas, saduceos se unen en el rechazo a ese rabino de la periferia, surgido de la nada, que se arroga el poder de enseñar, sin tener la autoridad, sin papeles en regla. Lo cuestionan, lo desafían como un círculo letal que se estrecha a su alrededor. En este episodio adoptan una estrategia diferente: ridiculizarlo. La paradójica historia de una mujer, siete veces viuda y nunca madre, es utilizada por los saduceos como caricatura de la fe en la resurrección de los muertos: ¿cuál de los siete hermanos será esposa de esa mujer con la que se casaron? Jesús, como suele hacer cuando le tienden trampas en asuntos coyunturales, nos invita a pensar de otra manera y en grande: Los que resucitan no toman marido ni mujer. La vida futura no es la mera extensión de la vida presente. Los que han muerto no resucitan a la vida biológica sino a la vida de Dios. La vida eterna significa la vida del Eterno.
Yo soy la resurrección y la vida, le dijo Jesús a Marta. Notemos la sucesión: primero la resurrección y luego la vida, con una especie de inversión temporal, y no, como hubiéramos esperado: primero la vida, luego la muerte, luego la resurrección. La resurrección comienza en esta vida. Resurrección de los vivos, más que de los muertos, son los vivos los que deben alzarse y despertar: resucitar. Pongamos atención: Jesús no declara el fin de los afectos. “Si no puedo encontrar a mi madre en tu paraíso, quédate con tu paraíso” (David. M. Turoldo). Es hermoso el verso de Mariangela Gualtieri: Quiero dar gracias por nuestros difuntos pues hacen de la muerte un lugar habitado.
La eternidad no es una tierra sin rostros ni nombres. Fuerte como la muerte es el amor, más tenaz que el Sheol (Cantar de los cantares). No es la vida la que vence a la muerte, es el amor; cuando todo amor verdadero se sumará a nuestros otros amores verdaderos, sin celos y sin exclusiones, generando no límites ni remordimientos, sino una inesperada capacidad de intensidad, de profundidad, de amplitud. Un corazón abierto como un océano. Es más: “no se nos pedirá que abandonemos esos rostros amados y familiares para volvernos hacia un extraño, aunque sea el mismo Dios. Nuestro error no ha sido que hayamos amado demasiado, sino que no nos hemos cuenta de lo que realmente amamos” (Clive Staples Lewis). Cuando veamos el rostro de Dios comprenderemos que lo hemos conocido siempre: forma parte de todas nuestras inocentes experiencias de amor terrenal, creándolas, sosteniéndolas y moviéndolas, momento a momento, desde dentro. Todo lo que en ellos era amor auténtico era más suyo que nuestro, y nuestro sólo por ser suyo. Es el inicio de toda resurrección.
Dios no es Dios de muertos XXXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Raniero Cantalamessa, ofm
Se cierra hoy la semana en que hemos conmemorado a nuestros queridos difuntos y a este respecto la palabra de Dios tiene que decirnos precisamente algo de mucha importancia. Un día se presentan ante Jesús algunos saduceos con la intención de poner en ridículo la doctrina de la resurrección de los muertos (los saduceos, a diferencia de los otros grupos religiosos del tiempo, no creían en los ángeles y en la resurrección de los muertos). A este fin le cuentan una historia, no sabemos si verdadera o falsa. Una mujer se ha casado con un hombre, que muere sin dejar hijos. De acuerdo con la ley mosaica del levirato, vuelve su hermano a unírsele como marido; pero que, sin embargo, tiene la misma suerte; y así otros cinco, hasta que, al final, muere también la mujer. Y he aquí la pregunta-trampa: cuando llegue la resurrección ¿de cuál de ellos será mujer? En su respuesta, Jesús reafirma, ante todo, el hecho de la resurrección, corrigiendo, al mismo tiempo, la representación materialista y caricaturizada de los saduceos: «En esta vida, hombres y mujeres se casan; pero los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos no se casarán. Pues ya no pueden morir: son como ángeles, son hijos de Dios, porque participan de la resurrección».
Jesús nos da aquí una representación del más allá cristiano, bien distinta de las que han caracterizado a ciertas religiones. La bienaventuranza eterna no es simplemente una potenciación y prolongación de las alegrías terrenas con placeres de la carne y de la mesa hasta la saciedad. La otra vida es verdaderamente «otra» vida, una vida de cualidad distinta. Es, sí, el cumplimiento de todas las esperas que tiene el hombre sobre la tierra (e infinitamente más); pero en un plano distinto. Es un sumergirse, dichosos, en el océano sin orillas y sin fondo del amor y de la felicidad de Dios.
Esto no significa que los vínculos terrenos (entre cónyuges, entre padres e hijos, entre amigos) serán olvidados y ya no existirán más. Existirán y con una intensidad y pureza desconocidas acá abajo; pero sublimados en un plano espiritual. La relación de pareja y toda cualquier otra experiencia humana de comunión y de amor eran pequeños peldaños para poder alcanzar aquella cima. Ya no tiene razón de ser el «símbolo» allí donde ya está la «realidad». La nave que surca el mar después de estar varada, no tiene necesidad de llevarse consigo detrás la armadura que le ha servido para ser reconstruida. San Pablo ilustra todo esto con el ejemplo de la simiente: «Lo que tú siembras no recobra vida si no muere. Y lo que tú siembras no es el cuerpo que va a brotar, sino un simple grano, de trigo por ejemplo o de alguna otra planta… Así también en la resurrección de los muertos: se siembra corrupción, resucita incorrupción; se siembra vileza, resucita gloria; se siembra debilidad, resucita fortaleza; se siembra un cuerpo animal, resucita un cuerpo espiritual» (1 Corintios 15,36-37.42-44).
Todas las palabras del Evangelio responden a preguntas y necesidades del hombre; pero ésta sobre la resurrección y la vida eterna, posiblemente más que todas las demás. Nadie, creo, ante la pérdida de una persona querida, ni siquiera el ateo, puede evitar el plantearse la pregunta: «¿En verdad está ya todo acabado o hay algo después de la muerte?» En la parte final del Evangelio, Jesús explica el motivo del porqué debe haber vida después de la muerte. «Que resucitan los muertos, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor “Dios de Abrahán, Dios de Isaac, Dios de Jacob”. No es Dios de muertos, sino de vivos; porque para él todos están vivos».
Si Dios se define «Dios de Abrahán, Dios de Isaac, Dios de Jacob» y es un Dios de vivos, no de muertos, entonces quiere decir que Abrahán, Isaac y Jacob viven en alguna parte; si bien, en el momento en que Dios habla a Moisés, ellos ya hayan desaparecido hace siglos. Si existe Dios, existe también la vida en la ultratumba. Una cosa no puede estar sin la otra. Sería absurdo llamar a Dios, «el Dios de los vivientes», si al final se encontrase para reinar sobre un inmenso cementerio de muertos. No entiendo a las personas (parece que las hay) que dicen creer en Dios, pero no en una vida ultraterrena.
No es necesario, sin embargo, pensar que la vida más allá de la muerte comience sólo con la resurrección final. Aquello será el momento en que Dios, también, volverá a dar vida a nuestros cuerpos mortales. Pero, según la fe católica común, el elemento espiritual que existe en nosotros, nuestro «yo» profundo que llamamos «alma», ya desde el momento de la muerte, va a reunirse con Cristo en una vida glorificada y feliz. ¿Qué significa esto, en concreto? perdura para nosotros un misterio mientras permanecemos en este mundo; pero la palabra de Cristo nos asegura que es así. «Te aseguro que hoy estarás conmigo en el Paraíso» (Lucas 23,43), dijo Jesús al buen ladrón. «Hoy», no «¡al final del mundo!» Es esta fe la que nos permite tener un diálogo y experimentar una cierta comunión con nuestros queridos difuntos, sobre todo, a través de la oración.
Sobre la fe en la vida después de la muerte ha pasado, desdichadamente, una especie de huracán, que la ha dejado en tierra, como ciertas plantas pequeñas después de una tempestad. Se tiene casi miedo de hablar de ello. La vida eterna, se ha dicho, no es más que la proyección de las necesidades no apagadas del hombre, el recipiente imaginario en el que el hombre recoge las «lágrimas» derramadas en este valle de llanto. Cuando se busca estrechar e ir al núcleo de las argumentaciones de los tres autores que han divulgado estas ideas, Feuerbach, Marx y Freud, así llamados «maestros de la sospecha», se constata que todo lo que de ellas permanece en pie no es una prueba contra la existencia de Dios y del más allá, sino que es, precisamente, sólo una sospecha. Por lo demás, antes que sobre Dios la sospecha es trasladada sobre el hombre. Freud dice: «En verdad sería muy hermoso que existiera un Dios como creador del universo y con su benigna providencia, un orden moral universal y una vida ultraterrena; sin embargo, es al menos muy extraño que todo esto corresponda exactamente con lo que cada uno de nosotros desea que exista» (L’avvenire di una illusione). ¡Afirmación reveladora! Una cosa llega a ser sospechosa por el hecho mismo de que el hombre la concibe y la desea. Sería como echar la sospecha sobre el amor y sobre el matrimonio sólo porque se corresponde con un deseo universal y con una necesidad profunda del corazón humano. El hecho de que la vida ultraterrena se corresponda a lo que cada hombre desea prueba que en verdad ella existe y no lo contrario.
Ha llegado quizás el momento de proclamar con fuerza la verdad de la «vida eterna». En la carabela de Colón, en el viaje hacia el nuevo mundo, cuando ya se había perdido toda esperanza de llegar a alguna parte y se sentían aires de amotinamiento, una mañana, de improviso, se oyó un grito del vigía, que lo cambió todo: «¡Tierra, tierra!» Si no queremos penetrar en una resignación muerta, debemos también nosotros escuchar un grito: no de «¡tierra, tierra!», sino de «¡cielo, cielo!» Este era el grito que san Felipe Neri en su tiempo hacía oír por las calles de Roma, arrojando al aire su sombrero por alegría. Yo no consigo imaginar cómo se pueda vivir serenamente esta vida sin una fe cierta, al menos implícita, en una vida futura. Será una deformación profesional, pero no llego a conseguirlo; me parece que sería como para desesperarse en cada momento viendo el dolor y la injusticia que reinan en este mundo.
Este gozoso anuncio del más allá y de la vida eterna no tiene nada que ver con los anuncios amenazadores sobre el fin del mundo, sazonado todo ello con el infalible reclamo sobre el «tercer secreto de Fátima». No nos dejemos turbar mínimamente por estas cosas; todo es fruto de enfermas fantasías. No lo digo yo, lo dice el mismo Cristo: «Mirad, no os dejéis engañar. Porque vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo: “Yo soy” y “el tiempo está cerca». No les sigáis» (Lucas 21,8). Desgraciadamente, catástrofes y desgracias han existido siempre y aún existirán; pero nadie está autorizado a instrumentalizarlas de manera arbitraria haciéndolas el signo de una supuesta cólera divina. Si las catástrofes naturales fuesen signo del castigo divino sería necesario concluir que entre la pobre gente de Bangla Desh hay más grandes pecadores que entre los habitantes de New York, Londres, París o Roma. Debemos, en todo caso, sacar ocasión de los acontecimientos luctuosos para reflexionar sobre la precariedad de la vida humana y no apostarlo todo sobre nuestros breves días de acá abajo. Jesús con anticipación ha desmentido estas predicciones de los falsos profetas diciendo que «de aquel día y hora, nadie sabe nada, ni los ángeles en el cielo» (Marcos 13,32). Hablemos, por lo tanto, de la vida eterna, más que del fin del mundo.
Uno de los más famosos cantos de espirituales negros, titulado Swing slow, sweet chariot (moviéndose poco a poco, dulce carro), habla del momento en que Dios vendrá a acogernos sobre su carro, para llevarnos a su casa. En un cierto punto, dice el texto: «Si llegáis allá arriba antes que yo, decid a todos mis amigos que también llegaré yo pronto» (If you get there before I do, Tell all my friends I’m coming too). Yo hago mías las palabras de este canto y os digo a vosotros: «Si llegáis allá arriba antes que yo, decid a todos mis amigos que pronto también llegaré yo». Si primero llego yo, os prometo que diré lo mismo a vuestros seres queridos, que os esperan allá arriba.
Iglesia en Aragón. Comentario al evangelio. Domingo 32º Ordinario, ciclo C.
1.- A Jesús le hacen preguntas superficiales, incluso capciosas, a las que no responde. Pero sí responde a las que deberían hacerle.
A Jesús se le pregunta por la vida futura. ¿Qué pasará después de la muerte? Y los maridos que hayan tenido varias mujeres… ¿de cuál de ellas será marido? Esto es lo anecdótico. Jesús va a decir que no creamos que la otra vida vaya a ser una continuidad de ésta. Será algo nuevo y distinto. Lo que a Jesús le interesa decir con claridad es esto: “Dios no es un Dios de muertos sino de vivos”. A Dios no le va la muerte. A Dios le va la vida. Y apela a la Escritura admitida por todos ellos: “Es el mismo Moisés en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor: “Dios de Abrahán, Dios de Isaac, Dios de Jacob”. No es Dios de muertos, sino de vivos: porque para él todos están vivos». Ante todo, Dios es nuestro Padre y la muerte no puede ir dejando a este Padre sin hijos.
2.- La gran pregunta existencial: ¿Y qué será de mí cuando yo me muera?
Nos equivocamos siempre, como se equivocó Marta, la hermana de Lázaro, cuando nuestra mirada se dirige al cadáver: “huele mal”. La mirada de Jesús la dirige al cielo donde está Dios, nuestro Padre, “que nos ha amado tanto” (2ª lectura). En cierta ocasión, los apóstoles estaban muy tristes porque Jesús les había dicho que lo iban a matar. Y Jesús les dice: “No perdáis la calma, me voy a prepararos sitio para que donde yo esté estéis también vosotros (Jn. 14,2-4). De hecho, Jesús murió abandonándose a las manos de Dios, su Padre: “Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu” (Lc. 23,46). Remedando al poeta Rilke podemos decir: “En esta vida todo cae: cae la lluvia, cae la tarde; caen los copos de nieve en invierno y las hojas secas en otoño; y nosotros también caemos. Pero hay Alguien que sostiene nuestras caídas: las manos anchas de nuestro Padre Dios”. Impresionan las palabras del cuarto hijo de los Macabeos que aparecen en la primera lectura: “vale la pena morir a manos de los hombres, cuando se tiene la esperanza de que Dios mismo nos resucitará”.
3.- Es muy difícil creer en el “más allá” si de alguna manera, ese más allá, no se hace presente en el “más acá”.
El cristianismo nació en “Pascua” en ese “paso de la muerte a la vida”. Los primeros testigos de la Resurrección lo tuvieron muy claro. El Cristo Resucitado llevaba las señales del Cristo Crucificado. Para el apóstol San Juan no hubo crisis de identificación del Resucitado: “Nosotros hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos” (1Juan 3,14). Siempre que cumplimos el testamento de Jesús de “amarnos como Él nos ha amado” hacemos experiencia de la Resurrección. Los cielos nuevos y la nueva tierra irrumpen en una experiencia de amarnos en el Señor. La misma Constitución de Liturgia, en el nº 8 nos dice:” En la liturgia terrena pregustamos y tomamos parte de aquella liturgia celestial que se celebra en la santa ciudad de Jerusalén hacia la cual nos dirigimos como peregrinos y donde Cristo está sentado a la diestra de Dios”. San Juan de la Cruz le pide a Dios: “Rompe la tela de este dulce encuentro” (Llama). Entre el cielo y la tierra hay una “tela transparente” donde ya se vislumbran los perfiles y contornos, aunque no se vea todavía el rostro de Dios. En este mundo no podemos ver a Dios, pero sí “transparentarlo”.
Alfa y omega. 32º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO. La resurrección, un encuentro con el Amigo
Después de su entrada mesiánica en Jerusalén, Jesús va al templo, que es el corazón de la vida de alianza entre Dios y su pueblo. Representantes de los diversos grupos religiosos de Israel, cada vez más irritados por su autoridad y decididos a darle muerte (cf. Lc 19, 47), lo interrogan para atraparlo. En el Evangelio de este domingo escuchamos la polémica que enfrenta a Jesús con los saduceos, los poderosos de la nobleza sacerdotal, que le cuestionan sobre la resurrección de los muertos. Basándose en una interpretación literal de la ley de Dios, niegan que exista la resurrección.
También hoy hay muchos saduceos, que tratan de hacer de esta vida la única vida. Cuando no es posible vivirla con alegría y plenitud piensan que no tiene sentido continuar viviendo. El resultado es ignorar la muerte, darle la vuelta. No hay esperanza. No se mira a la muerte, sino que se adelanta (eso es el suicidio) para no sufrirla como pasión y como don. El suicida —en el fondo del saduceo hay uno— es alguien que se niega a morir y, por tanto, adelanta su muerte para no morir tal y como llegue la muerte, sino pacífica y serenamente, sin darse cuenta.
Sin embargo, los cristianos creemos en el Señor, y sabemos que el cuerpo resucitado será un cuerpo glorificado. No será un cuerpo con las necesidades materiales actuales, pero será un cuerpo. Habrá varón y habrá mujer. La razón es clara. Mi cuerpo es mi historia y, si he vivido como varón o como mujer y dejo de serlo en la resurrección, mi cuerpo no habría resucitado, sino que resucitaría otro cuerpo o ninguno. ¿Cómo resucitar sin recuperar lo que yo he vivido, padecido, luchado? ¿Cómo resucitar sin arrastrar mi experiencia básica en la vida? Ciertamente, imaginar el cielo al modo actual e imaginar al varón y a la mujer como ahora es un error. La resurrección transformará todo, y el cuerpo será glorificado, lleno de luz y de gloria.
Por último, aparece en el Evangelio de este domingo el Dios amigo de la vida. Él, que todo lo hizo bueno y no desea la muerte de nada, ¿cómo va a abandonar a sus amigos? ¿No vino a ser uno de nosotros? Él es el Amigo y no puede morir del todo ni puede morir definitivamente quien tiene tal Amigo.
Meditemos sobre la resurrección y su significado. Es un hecho de amistad. Es un encuentro de amigos: del Amigo y de sus amigos, que somos nosotros. Solo la amistad es capaz de resucitar a alguien, y humanamente hablando esto también lo tenemos que aplicar a su debido nivel. Tener amigos de verdad es estar tocando la resurrección. En el fondo, el pasaje es una continuación de nuestra meditación del día de Todos los Santos y del día de los difuntos, esa gran fiesta en dos jornadas que une a los santos con los difuntos que están ya en la vía de la santificación, en la purificación. Si hay resurrección, la muerte es la entrega de lo vivido en manos del que nos ha dado la vida. Es la vida que el Señor nos ha regalado: en el fondo es su vida, que ahora se la entregamos. La muerte para nosotros es el final de la vida como periodo de ejercicio de la libertad que Dios nos ha dado para madurar en el amor, para colaborar con Él. Pedimos perdón, perdonamos, y decimos: «Todo se ha consumado» (cf. Jn 19, 30).
Ciertamente, solo se vive una vez, pero una vez para toda la eternidad. No se trata de aprovechar la vida para ser feliz, sino de vivir con toda la hondura, la dignidad, la libertad y el amor al bien. Vivir es acoger la vida cada día, es discernir la voluntad de Dios, es entregarme cada día al hermano para que el hermano viva y se realice. Es decir, vivir es perder la vida (cf. Mt 16, 25).
Estamos bautizados en Cristo, y hemos compartido ya inicialmente su Muerte y su Resurrección. Antes estábamos en la tumba, como Lázaro (cf. Jn 11, 38-44), atados por las vendas y tapados como prisioneros por una losa pesada, lejos de la vida. Era una tumba que habían fabricado nuestras cobardías: el miedo a amar, a entregarnos, a trabajar por la justicia, a perder nuestro tiempo en provecho de los demás. Así estábamos, con el corazón frío, como los discípulos. Pero aparece el Amigo, que llora nuestros miedos, y se acerca a la tumba que hemos fabricado Da un grito, que se oye hasta en la eternidad: «¡Lázaro, sal fuera!». Es el grito con el que empezó la creación. Y cuando lo oímos empieza ya nuestra resurrección en esta vida, porque empezamos a darle un empujón a la losa y comenzamos a salir.
Qué palabra tan significativa salir, como Abraham, como Moisés, como Elías… y como Jesús, que salió del hogar divino para hacerse hombre y morir; como los santos, que abandonaron su nivel de vida, sus seguridades, su familia, para servir. Rompamos las ataduras del sepulcro, demos una patada a la losa, perdamos nuestros miedos, acerquémonos al prójimo y compadezcámonos de sufrimiento del hermano, empleemos nuestras horas en darlas a los demás, olvidémonos de nosotros mismos… Iremos por la vida, veremos muchas losas y gritaremos «¡Lázaro, sal fuera!», y más de uno empezará a vivir, no porque nuestra voz tenga poder, sino porque en el fondo es la del Amigo.