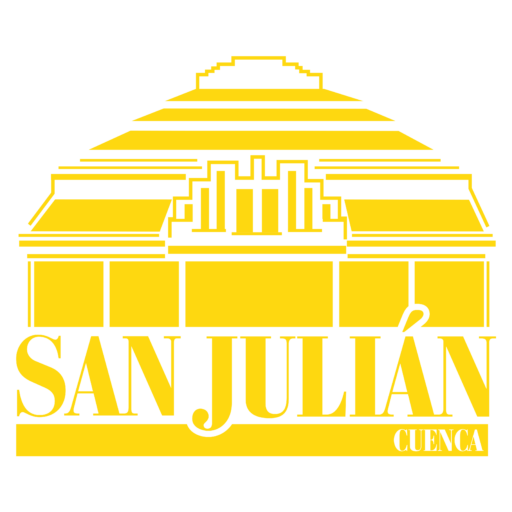XXXIII Domingo del tiempo ordinario
Primera lectura
Lectura del Profeta Malaquías 3, 19-20a
He aquí que llega el día, ardiente como un horno, en el que todos los orgullosos y malhechores serán como paja; los consumirá el día que está llegando, dice el Señor del universo, y no les dejará ni copa ni raíz. Pero a vosotros, los que teméis mi nombre, os iluminará un sol de justicia y hallaréis salud a su sombra.
Salmo. Sal 97, 5-6 7-8. 9
R/. El Señor llega para regir los pueblos con rectitud.
Tañed la cítara para el Señor,
suenen los instrumentos:
con clarines y al son de trompetas,
aclamad al Rey y Señor. R/.
Retumbe el mar y cuanto contiene,
la tierra y cuantos la habitan;
aplaudan los ríos,
aclamen los montes. R/.
Al Señor, que llega
para regir la tierra.
Regirá el orbe con justicia
y los pueblos con rectitud. R/.
Segunda lectura
Lectura de la segunda carta del Apóstol San Pablo a los Tesalonicenses 3, 7-12
Hermanos:
Ya sabéis vosotros cómo tenéis que imitar nuestro ejemplo: No vivimos entre vosotros sin trabajar, no comimos de balde el pan de nadie, sino que, con cansancio y fatiga, día y noche, trabajamos a fin de no ser una carga para ninguno de vosotros. No porque no tuviéramos derecho, sino para daros en nosotros un modelo que imitar.
Además, cuando estábamos entre vosotros, os mandábamos que, si alguno no quiere trabajar, que no coma. Porque nos hemos enterado de que algunos viven desordenadamente, sin trabajar, antes bien metiéndose en todo. A esos les mandamos y exhortamos, por el Señor Jesucristo, que trabajen con sosiego para comer su propio pan.
Evangelio
Lectura del santo Evangelio según San Lucas 21, 5-19
En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de lo bellamente adornado que estaba con piedra de calidad y exvotos, Jesús les dijo: «Esto que contempláis, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida».
Ellos le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo va a ser eso?, ¿y cuál será la señal de que todo eso está para suceder?».
Él dijo: «Mirad que nadie os engañe. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: “Yo soy”, o bien: “Está llegando el tiempo”; no vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico. Porque es necesario que eso ocurra primero, pero el fin no será enseguida».
Entonces les decía: «Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino, habrá grandes terremotos, y en diversos países, hambres y pestes. Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Pero antes de todo eso os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, y haciéndoos comparecer ante reyes y gobernadores, por causa de mi nombre. Esto os servirá de ocasión para dar testimonio. Por ello, meteos bien en la cabeza que no tenéis que preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres, y parientes, y hermanos, y amigos os entregarán, y matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán a causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá; con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas».
El hombre está a salvo en las manos del Señor
Avvenire, el evangelio por Ermes Ronchi, XXXIII Domingo del Tiempo Ordinario – C
El Evangelio adopta lenguaje, imágenes y símbolos del fin del mundo; evoca un torbellino de estrellas y planetas en llamas, la inmensidad del cosmos que se consume: sin embargo, no es esto lo que apasiona del discurso de Jesús. Como en un plano cinematográfico, la cámara de Lucas comienza con el campo amplio y luego con un zoom progresivamente estrecha la visión: busca un hombre, un hombre pequeño que se encuentra seguro en las manos de Dios, y sigue, hasta fijarse en un solo detalle: no se perderá ni un cabello de vuestra cabeza. Entonces no es el final del mundo lo que Jesús nos hace vislumbrar, sino la finalidad del mundo, de mi mundo.
Hay una raíz de destructividad en las cosas, en la historia, en mí, lo sé muy bien, pero no vencerá: en todo el mundo también está en acción una raíz de ternura, que es más fuerte. El mundo y el hombre no terminarán en el fuego de una conflagración nuclear, sino en la belleza y la ternura. Un día no quedará piedra sobre piedra de nuestros magníficos edificios, de las pirámides milenarias, de la magnificencia de San Pedro, pero el hombre permanecerá para siempre, fragmento a fragmento, no se perderá ni el más pequeño cabello. Más vale que se derrumbe todo, incluso las iglesias, hasta las más artísticas, que se derrumbe un solo hombre, dice el evangelio. El hombre permanecerá, en su totalidad, detalle a detalle. Porque el nuestro es un Dios enamorado. A cada descripción del dolor, sigue un punto de rotura, donde todo cambia; en cada vuelta de destructividad aparece una palabra que abre rendijas a la esperanza: no os asustéis, no es el fin; no se perderá ni un cabello…; levamtaos de nuevo…
Qué hermosa es la conclusión del Evangelio de hoy, esa última línea luminosa: levántate, alza la cabeza, porque tu liberación está cerca. De pie, con la frente en alto, los ojos en alto, libres, profundos: así ve el Evangelio a los discípulos. Levantad la cabeza, y mirad más allá, porque la realidad no es solo esto que vemos: viene siempre alguien cuyo nombre es Libertador, un experto en nacimientos. Mientras la creación asciende en Cristo al Padre / en arcano destino / todo es dolor de parto: / ¡cuánto morir para que nazca la vida! (Clemente Rébora).
El mundo es un inmenso llanto, pero también es un nacimiento inmenso. Este mundo lleva otro mundo en su seno. Pero cuando el Señor venga, ¿encontrará todavía fe en la tierra? Por supuesto. Encontrará mucha fe, muchos que han perseverado en creer que el amor es más fuerte que el mal, que la belleza es más humana que la violencia, que la justicia es más saludable que el poder. Y que esta historia no terminará en el caos, sino dentro de un abrazo que tiene nombre: Dios.
El que no trabaje, que no coma XXXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
P. Raniero Cantalamessa, ofm
El Evangelio de hoy forma parte de los famosos discursos sobre el fin del mundo, característicos de los últimos Domingos del año litúrgico. Parece que en una de las primeras comunidades cristianas, la de Tesalónica, había creyentes que sacaban una conclusión equivocada de estos discursos de Jesús: es inútil afanarse, inútil trabajar y producir, dado que todo está a punto de pasar; es mejor vivir día a día, sin asumir compromisos a largo término; al contrario, recurriendo a pequeños subterfugios para vivir. A estos les responde san Pablo en la segunda lectura, sobre la que centraremos esta vez nuestra reflexión: «Me he enterado de que algunos viven sin trabajar, muy ocupados en no hacer nada. Pues a esos les digo y les recomiendo, por el Señor Jesucristo, que trabajen con tranquilidad para ganarse el pan».
Al inicio del fragmento, san Pablo les recuerda su ejemplo personal, diciendo no haber comido de balde su pan, sino que trabajó y se cansó día y noche, a fin de no ser carga para nadie. Recuerda, también, la regla que les ha dado a los cristianos de Tesalónica, cuando estaba entre ellos: «El que no trabaja, que no coma».
Sabemos que Pablo trabajó de verdad (era tejedor de toldos) tanto que conseguía con su trabajo ayudar incluso a algunos hermanos necesitados (Hechos 20,34ss.). Esto era una novedad para los hombres de entonces. La cultura a la que ellos pertenecían despreciaba el trabajo manual, lo tenía por degradante para la persona y tal como para ser dejado a los esclavos y a los incultos. Pablo, sin embargo, tiene sobre sus espaldas una gran cultura, la Biblia, que le ofrece ejemplos bien distintos sobre este punto. La primera página de la Biblia presenta a Dios mismo como modelo de trabajo: Dios trabaja durante seis días y toma reposo el séptimo día, estableciendo así, simbólicamente, la ley del trabajo y del reposo.
Todo esto, antes aún que en la Biblia se hable del pecado. El trabajo, por lo tanto, forma parte de la naturaleza original del hombre, no de la culpa y del castigo. El trabajo manual es asimismo digno, como el intelectual y el espiritual. Jesús mismo le dedica unos veinte años al primero (teniendo por supuesto que haya comenzado a trabajar hacia los trece años) y sólo algo más de un par de años al segundo, que significativamente él llama el trabajo que el Padre me ha dado para realizarlo en el mundo (Juan 4,34; 6,29; 17,4).
Una persona hoy ha expresado así las preguntas que los laicos plantean a la Iglesia: «¿Qué sentido y qué valor tiene ante Dios nuestro trabajo de laicos? Es verdad que nosotros, los laicos, nos dedicamos también a tantas otras obras de bien (caridad, apostolado, voluntariado); pero la mayor parte del tiempo y de las energías de nuestra vida debemos dedicarlas al trabajo. Por lo tanto, si el trabajo no vale para el cielo, nos encontraremos con tener bien poco para la eternidad. Todas las personas a las que hemos interpelado no han sabido darnos respuestas satisfactorias. Nos dicen: “¡Ofrecedlo todo a Dios!” Pero, ¿basta eso?»
La respuesta fundamental a estas preguntas creo que se encuentra ya en un texto del concilio Vaticano II sobre el trabajo: «El trabajo humano, autónomo o dirigido, procede inmediatamente de la persona, la cual marca con su impronta la materia sobre la que trabaja y la somete a su voluntad. Es para el trabajador y para su familia el medio ordinario de subsistencia; por él, el hombre se une a sus hermanos y les hace un servicio, puede practicar la verdadera caridad y cooperar al perfeccionamiento de la creación divina. No sólo esto. Sabemos que, con la oblación de su trabajo a Dios, los hombres se asocian a la propia obra redentora de Jesucristo, quien dio al trabajo una dignidad eminente trabajando con sus propias manos en Nazaret. De aquí se deriva para todo hombre el deber de trabajar fielmente, así como también el derecho al trabajo. Y es deber de la sociedad, por su parte, ayudar, según sus propias circunstancias, a los ciudadanos para que puedan encontrar la oportunidad de un trabajo suficiente» (constitución Gaudium etspes, 67).
A aquellas preguntas de los laicos debemos responder: No, el trabajo no vale sólo para una «buena intención» de quien se pone a realizarlo o para el ofrecimiento que se le hace a Dios por la mañana; vale también para sí mismo, como participación en la obra creadora y redentora de Dios y como servicio a los hermanos. El Apocalipsis dice de los justos que «sus obras los acompañan» (14, 13). Por lo tanto, también la «obra» más habitual, que es el trabajo, nos seguirá y será para nosotros fuente de gloria si la hemos hecho bien, lo contrario si la hemos hecho mal.
Una vida de trabajo honesto y cuidadoso es un bien precioso ante Dios y los hombres. Es lo que confiere a toda persona su dignidad. No importa tanto el trabajo que uno hace, cuanto y cómo lo hace. Esto restablece una cierta paridad, por debajo de todas las diferencias de categoría y de remuneraciones (a veces injustas y escandalosas). Una persona que ha desarrollado misiones humildísimas en la vida, puede «valer» mucho más que quien ha ocupado puestos de gran prestigio. La historia de la Iglesia está llena de santos que han pasado la vida ejerciendo los más humildes quehaceres.
El trabajo, decía yo, es participación en la acción creadora de Dios y en la acción redentora de Cristo y es fuente de crecimiento personal y social. Pero es asimismo algo muy distinto, que nosotros conocemos bien: es fatiga, es pena, es fuente de conflictos. El trabajo se recarga de este valor negativo, de castigo, entre el paso de Génesis 2 («someted la tierra») a Génesis 3 («comerás el pan con el sudor de tu frente»), esto es, inmediatamente después del pecado. Se entiende no sólo el pecado de Adán sino el pecado en todas sus formas, que procede de la única raíz que es el egoísmo. Hoy podríamos concretar fácilmente dos manifestaciones de esta realidad negativa del trabajo. La primera es la falta de trabajo, la desocupación o paro, con todos los dramas que comporta. Dramas económicos por la dificultad de echar adelante a la familia, dramas morales y psicológicos por el sentido de frustración y de dependencia que crea en el desocupado o parado. La persona desocupada se siente inútil, pierde tal vez la estima de sí misma y de los familiares que, tal vez, son llevados a atribuir la situación a su incapacidad y a su falta de iniciativa. La ocupación tiene hoy un nuevo e inquietante enemigo: las máquinas. Inventadas para reducir el cansancio humano, las máquinas están creando un problema enorme, del que no se ve solución: hacen inútil el trabajo humano. Donde llegan los ordenadores y los robots disminuyen fatalmente los puestos de trabajo.
Frente a éstos y otros problemas, el creyente, junto con toda persona de buena voluntad, debe desarrollar un gran sentido de responsabilidad y de solidaridad; ha de solicitar y apoyar reformas que lleven a reducir la plaga de la desocupación, ser solidarios con toda iniciativa concreta en favor de los parados, pagar honestamente los impuestos sobre la propia renta, sabiendo que ésta es la forma más normal para acudir en ayuda de los conciudadanos menos afortunados; en el caso de un empresario, hacer lo posible para crear nuevos puestos de trabajo.
Junto a este mal sobre la falta de trabajo, hay otro, de signo opuesto, que es el exceso de trabajo. Hay un pluriempleo debido, desgraciadamente, a la necesidad, a la insuficiente retribución o al número de personas a su cargo. Naturalmente no es de esto de lo que se trata aquí. Se trata, más bien, del trabajo constituido como ídolo de la vida, del trabajo que nos ocupa todos los días, comprendidos el sábado y el domingo. El trabajo que obsesiona, por el que se vuelve a casa y no se habla más que de él. El trabajo que no deja espacio para cultivar ningún otro interés ni cultural ni espiritual.
A este respecto, es necesario decir, parafraseando una palabra de Jesús: ¡el trabajo es para el hombre, no el hombre para el trabajo! Cuántos matrimonios esterilizados por este ídolo del super-trabajo, lo cual es después, ahora y siempre el ídolo del dinero. Los hijos hacen bien en protestar y dar a entender al papá y a la mamá (que tantas veces se equivocan, en este campo, por un malentendido amor hacia los hijos) que hay algo distinto al dinero, del que ellos tienen necesidad. Sobre todo, trabajar más de lo necesario, hacer dos trabajos, asumir siempre nuevos compromisos, consultas, visitas (cuando se trata de médicos), significa sustraer trabajo a los demás, especialmente a los jóvenes, crear desocupados, ser ladrones de la mercancía más delicada y neurálgica que existe en el mundo de hoy y que es precisamente el trabajo.
Hablando de trabajo, debemos recordar qué hay de él para confiar en la vida, no sobre el recurso a improbables golpes de suerte o fortuna en las varias formas de loterías y apuestas. Estas pueden ser una forma legítima de juego, un modo de cultivar sueños y emociones, puestos ante quien no puede permitirse los juegos de bolsa, aunque mantenidos dentro de unos límites racionales. Sin embargo, pueden también desaconsejarse si perjudican el propio trabajo y arruinan a las familias, si uno se deja vencer sin freno en su espiral y se transforma en una obsesión. Las suertes que «enriquecen» de verdad a la persona en el cuerpo y en el espíritu, son las adquiridas día a día con el sudor de la frente y el ingenio de la mente, no las que nos llueven encima de la noche a la mañana. La necesidad de reforzar las arcas del erario público no justifica que el estado se haga promotor, tan descaradamente, de estas cosas, desarrollando un papel claramente antieducativo en las relaciones con los ciudadanos.
Concluyamos con un pensamiento eucarístico. El momento de máxima exaltación del trabajo es cuando el sacerdote, en el altar, presenta a Dios el pan y el vino, llamándoles «fruto de la tierra y del trabajo de los hombres». En aquel momento, se ofrece a Dios todo el trabajo humano; no sólo el de los agricultores, sino también el trabajo oculto de las mujeres del hogar, que preparan la comida cotidiana, el de quien está en la cadena de montaje, en la ventanilla de una oficina, en una mesa de trabajo o en la carretera conduciendo un medio de transporte. Cristo asume este nuestro trabajo, lo asocia a su oferta redentora y nos lo restituye poco a poco, en la comunión, transformado en «pan de vida eterna».
Terminemos con una bella oración, que se lee en la Liturgia de las Horas: «Oh Dios que señalas para cada uno su trabajo y la justa recompensa, bendice nuestro trabajo de cada día y haz que sirva para el proyecto universal de salvación. Por Jesucristo Nuestro Señor».
Iglesia en Aragón. Comentario al evangelio. Domingo 33º Ordinario, ciclo C.
1.- ¡Qué pronto se hizo tarde!
En tiempo en que se escribe este evangelio todos creen que el fin del mundo está cerca. Cuando se escribe este evangelio ha ocurrido algo trágico para el pueblo de Israel: la caída del Templo de Jerusalén, lugar donde todo judío tenía puesta su seguridad. Tan grave es este acontecimiento que lo interpretan como un aviso, una señal de que el fin del mundo ya estaba cerca. Esta convicción no sólo se hizo presente en el mundo judío, sino que los mismos cristianos estaban convencidos de ello. En la carta a los tesalonicenses que hemos leído en la segunda lectura, San Pablo interviene enérgicamente contra esos cristianos que, ante la llegada del fin del mundo, han dejado de trabajar. “El que no trabaja que no coma”. (2ª lectura). Aquí no se trata del que no tiene trabajo, sino del que no quiere trabajar. Y entonces, ¿en qué emplea su tiempo? “En no hacer nada”. Hay gente que no da golpe y se pasa el día criticando a los demás. A esas personas también hay que decirles: Y tú, además de no hacer nada, ¿qué haces? Uno de los más grandes crímenes de la vida es “matar el tiempo”.
2.- Precisamente el evangelista San Lucas abre una nueva brecha entre los cristianos.
El mismo texto del evangelio de hoy nos dice: “no tengáis pánico. Porque es necesario que eso ocurra primero, pero el fin no será enseguida”. San Lucas escribe dos libros complementarios: El Evangelio y los Hechos de los apóstoles. En el evangelio se nos dice todo lo que Jesús dijo e hizo. Pero esa preciosa vida no podía quedar enterrada en una tumba. Jesús resucitó y así el Padre dejó bien claro que su Hijo tenía razón. Una vida tan bella, tan sencilla, tan ejemplar, debería prolongarse en este mundo. Por eso, si el Evangelio es el “tiempo de Jesús”, los Hechos de los apóstoles son “el tiempo de la Iglesia”. La vida de Jesús hay que encarnarla en la vida de cada cristiano. No es tiempo de pensar en el “fin del mundo”, ni tampoco es tiempo de “quedarse mirando al cielo” contemplando a Jesús subir entre las nubes. Es tiempo de trabajar, de extender el reino de Dios, de hacer un mundo nuevo, es decir, de hombres y mujeres que “sigan el camino de Jesús”. Este mundo tiene que cambiar; pero no lo van a cambiar ni los sabios, ni los políticos. Lo cambiarán aquellos que tomen en serio el testamento de Jesús: “Amaos unos a otros como yo os he amado”. Este mundo cambiará con una revolución: la revolución del corazón, la revolución del amor.
3.- Los tiempos de crisis pueden ser los mejores para la fe.
Los tiempos difíciles no han de ser tiempos para los lamentos, la nostalgia o el desaliento. No es la hora de la resignación, la pasividad o la dimisión. La idea de Jesús es otra: en tiempos difíciles «tendréis ocasión de dar testimonio». Es ahora precisamente cuando hemos de reavivar entre nosotros la llamada a ser testigos humildes pero convincentes de Jesús, de su mensaje y de su proyecto. Durante tres primeros siglos, la Iglesia fue perseguida. A esa época se le denomina la época de los mártires. Y de ella dijo Tertuliano: “La sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos”. El Papa Francisco insiste en que la época que nos toca vivir está dando a la Iglesia más mártires que nunca. El Padre no abandona a esta Iglesia perseguida. El evangelio de hoy termina con esta promesa: “Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá; con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas”. A los cristianos de hoy se nos pide “perseverar”. Un verbo que no está de moda. Esta época nuestra está marcada por el “cansancio”. Hay muchos matrimonios cansados; hay demasiados religiosos y sacerdotes cansados. El Papa del futuro no va a necesitar milagros para hacer santos. Bastará una pregunta: En esta Iglesia nuestra ¿Quién no se ha cansado? ¿Quién ha vivido su vocación con gozo e ilusión hasta el final? ¿Quién no ha perdido el amor primero? Ya esto bastará para hacerlo santo. Después del Corona-virus, las cosas no pueden seguir igual. Es verdad que ha habido mucho sufrimiento y muchos han desaparecido en una terrible soledad. Pero ha habido mucha ternura, mucha solidaridad, mucha heroicidad, mucha santidad. Todas esas semillas tienen que dar fruto. Es cuestión de esperar y confiar.
Alfa y omega. 33er DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO. El final de los tiempos
Celebramos el domingo XXXIII del tiempo ordinario, ya el inmediato al final del tiempo litúrgico. Por lo tanto, es el anuncio explícito de ese final. Así, el sentido de este domingo es prepararnos al domingo siguiente, que es la fiesta de Jesucristo Rey del Universo, la fiesta del triunfo del Señor.
El Evangelio presenta la primera parte del discurso escatológico de Jesús. A las puertas de su Pasión, Jesús pronuncia una palabra sobre el fin de los tiempos y sobre el acontecimiento que recapitulará la historia: la venida gloriosa del Señor (cf. Lc 21, 27), precedida de algunos signos que los discípulos deben interpretar con inteligencia.
El pasaje muestra el anuncio de la destrucción del templo. Fueron palabras de Jesús que impactaron mucho. De hecho, la acusación que le hicieron en el juicio ante Caifás y ante el Sanedrín fue precisamente que trataba de destruir el templo (cf. Mc 14, 58). No estamos ante una cuestión secundaria, porque para un judío este era la morada del Señor, el monte Sión, el lugar del encuentro con Dios. Buscaron testigos falsos, deformaron sus palabras; Él había dicho que el templo sería destruido, pero no dijo que Él lo iba a destruir o que iba a levantar un movimiento violento. Esto no entraba en su línea de conducta.
Lucas nos está diciendo que la destrucción del templo no es el final, y que la venida del Reino de Dios será la aparición en gloria del verdadero templo: del Cuerpo sacrificado y, a la vez, glorificado de nuestro Señor Jesucristo. El templo se puede destruir, pero la venida de Dios no.
¿Qué quiere decir esto? Los cristianos vemos con tristeza el ateísmo convertido en forma de vida. Hay mucha gente que vive como si Dios no existiera. Es una desgracia que trae consecuencias destructivas de primer orden. Toca el fondo de la moral, corrompiéndola. Eso está encerrando al ser humano en sí mismo, donde la verdadera libertad se va a ir apagando. Pero tal vez Dios lo está consintiendo, aunque no provocando. Quizá gracias a ese ateísmo están cayendo las falsas o deformes representaciones de Dios, para que Él pueda emerger con novedad, con más verdad, y se abra así la puerta a una venida cada vez más próxima del Señor.
No se trata de ser antirreligiosos, eliminando la religión de la vida pública. Eso sería hoy una aberración, porque sería atentar contra la libertad religiosa, y aparecerían en la calle manifestaciones ideológicas que, en el fondo, son religiones ateas. El final podrá ser muy doloroso: para quien se cierre absolutamente podrá ser la desgracia eterna. Pero, en sí, en la voluntad de Dios esa entrada no va a ser un arrasar la historia, un destruir todo lo que nosotros hemos soñado y construido. Cuando le preguntan a Jesús, dirá que el templo será destruido, pero deben pasar muchas cosas: hambres, guerras, enfrentamientos, rupturas…
Nosotros aguardamos con paz y en caridad al Señor. Jesús dirá acerca del final que el día y la hora es cuestión del Padre, que no le atañe a Él, sino que Él avisa para que estemos preparados. Nuestra confianza está en Dios, y sabemos que el Señor vendrá, y nos dedicamos a preparar esa venida. Pero con mucha paz interior, en una Iglesia que espera, luchando para mejorar las condiciones de vida, embelleciendo el mundo, cuidándolo, trabajando con cariño y lealtad, poniendo nuestro corazón en nuestra misión.
¿Cuál es el mensaje de fondo? Debemos estar a la espera, el Señor viene. No podemos echar raíces en el reino del hombre. No podemos poner nuestra confianza interior en la ciencia, en el dinero, en esta felicidad. ¿Dónde tenemos que poner el acento? ¿Hacia dónde tenemos que dirigir la oración? ¿Y si Dios nos estuviera pidiendo una religión más personalizada, interiorizada, mucho más vinculada a la fe en Jesucristo y a la Palabra de Dios en la Biblia? La teología es necesaria porque tenemos que dialogar con la razón, pero sabiendo siempre que nuestras construcciones teológicas son aproximadas, y valen más para tapar la puerta a los errores y desviaciones para introducirnos en el misterio de Dios. El verdadero ser íntimo de Dios que nosotros alcanzamos se llama Jesús, y nos unimos a Él mediante la fe y la comunión en su Cuerpo y en su Sangre.