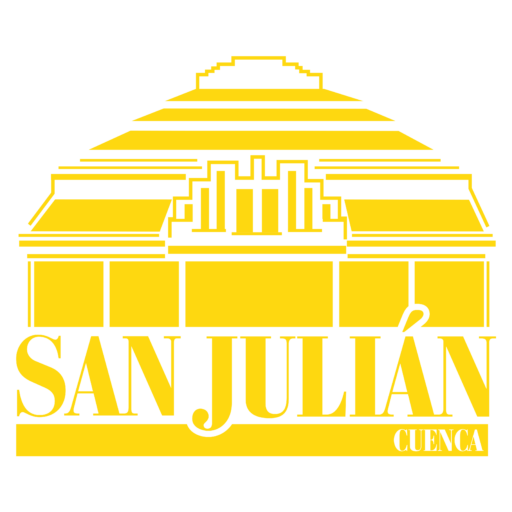Todo empezó con un ángel y una muchacha. El ángel se llamaba Gabriel; la muchacha se llamaba María. Ella tendría 13 años. Él no tenía edad. Y los dos estaban desconcertados: ella porque no acababa de entender lo que estaba ocurriendo: él porque entendía muy bien que, con sus palabras, estaba empujando el quicio de la primera y que allí, entre ellos, estaba ocurriendo algo que él mismo apenas se atrevía a soñar. Y todo ello en un desconocido lugar del mundo, en la limpia pobreza de un Dios que sabe que el prodigio no necesita decorados ni focos.
“Alégrate, llena de Gracia. El Señor está contigo”. Si la presencia luminosa del ángel había llenado la pequeña habitación, aquel saludo pareció llenarla mucho más. Nunca un ser humano había sido saludado con palabras tan altas. Parecidas sí, iguales no. Y María se turbó; no comprendía.
El ángel siguió: “No temas”. Y prosiguió: “Has encontrado Gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob por siempre, y su reino no tendrá fin”.
¿Cuánto duró el silencio que siguió a estas palabras? Tal vez décimas de segundo, tal vez siglos. La hora era tan alta que quizá en ella no regía el tiempo, sino la eternidad. Y María no es que dudase de la palabra del ángel, pero no entendía. Y, por eso, tras ese silencio preguntó, sin temblores, pero conmovida: “¿Cómo será eso, pues no conozco a varón?”.
Y el ángel aclaró: “El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el Santo que va a nacer se llamará Hijo del Altísimo”… Y, ante estas palabras, ¿cómo no iba a sentir María auténtico vértigo?
Ahora era el ángel quien esperaba en un nuevo segundo interminable. Normal; tampoco ahora María comprendía. Aceptaba, sí, aun sin responder. Pero lo que el ángel decía no podía terminar de entrar en su pequeñita cabeza. Algo sí estaba ya claro: Dios estaba multiplicando su alma y pidiéndole que se la dejara multiplicar. Temblaba… ¿cómo no iba a temblar? Tenía 13 años cuando empezó a hablar el ángel. Y era ya una mujer cuando Gabriel concluyó de hablar.
Y el ángel esperaba, templando también. No porque dudase, sino porque entendía.
Y en el mundo no sonaron campanas cuando ella abrió los labios. Pero, sin que nadie se enterara, algo distinto a ella, en ella, comenzó a latir. Porque aquella muchacha-mujer dijo: “Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra”. Dijo “esclava”, porque sabía que, desde aquel momento, dejaba de pertenecerse. Dijo “hágase”, porque “aquello” que ocurrió en su seno solo podía entenderse como una nueva creación.
No sabemos cómo se fue el ángel. No sabemos cómo quedó aquella muchacha. Solo sabemos que el mundo había cambiado. Sin cambiar. Porque fuera las flores no se abrieron. Porque no hubo mensajes celestiales explicando por doquier el prodigio realizado.
Solo Dios, la muchacha y el ángel lo sabían. Y, así, Dios había empezado la prodigiosa aventura de ser hombre en el seno de una mujer. Inmaculada. Que hacía de toda su vida un “sí” a Dios.
Que nosotros sepamos hacer de nuestra vida un “sí” también a Dios…