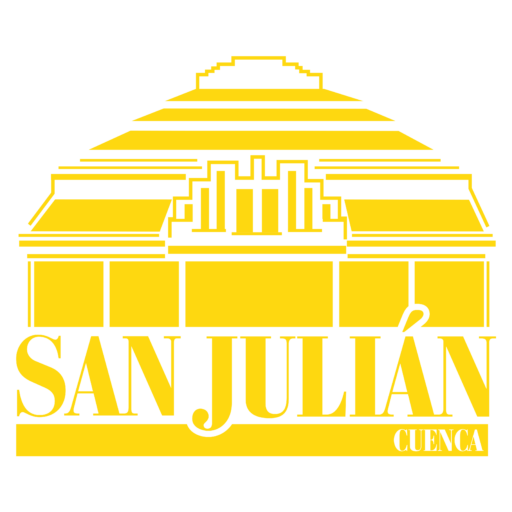Dolor desgarrado de una madre enamorada.
Desconcierto absoluto del discípulo amado.
Burla absurda ya de enemigos encolerizados.
Expresión inconsciente de fe en un centurión pagano.
Una lanza que abre surco de vida inerte en sangre y agua.
Un cuerpo, amasijo de brechas y heridas, descolgado suavemente, como para no hacerle daño.
Una madre que sostiene en sus brazos el fruto de sus entrañas, con sus manos acariciando como queriendo acunar.
Un sepulcro como aparente último lugar.
Y la sombra de la Cruz, desnuda, bajo la pálida luz del atardecer.
Maderos convertidos en signo de redención.
La sangre, a “sus pies”, como recuerdo de lo acontecido.
Una corona de espinas sobre una piedra, inadvertida ya, pues ya no sirve para más dañar.
Soldados que recogen aperos y ropas ensangrentadas.
“¿Y si…?”, piensan algunos, recordando palabras del ejecutado sobre resurrección y victoria frente a la muerte. Pero… no, está muerto y bien muerto.
Sí, Dios hecho hombre, despreciado, humillado, escarnecido, torturado, triturado, había sido “arrancado de la tierra de los vivos”.
Fue entonces. Ocurrió así.
Pero… si es verdad que el Amor es más fuerte que la muerte… no fue el final, fue el comienzo.
Y, entonces, la Cruz tiene sentido. No es odio, sino perdón; no es muerte, sino vida; no es fin, sino principio. Porque es signo de Amor. Amor eterno. Amor infinito. Amor.
Oh, Cruz, muéstranos en nuestro corazón que no es la noche la que abraza el día, sino el amanecer quien rompe la oscuridad. Porque una cosa nos muestras: Amor, solo Amor…