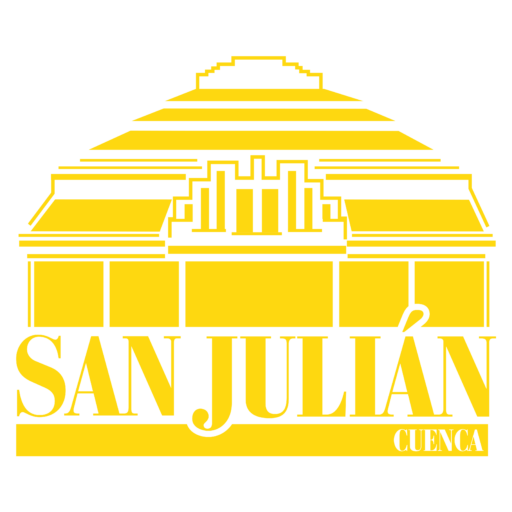No digáis que no es asombroso. Jesús, al querer recordarles lo que les decía durante los años que estuvo con ellos, pone toda su fuerza en la pasión. No recuerda el Sermón de la Montaña, no recuerda sus milagros, solo rememora su cruz. Recuerda que el ahí había resucitado presentando como el siervo suficiente pero vencedor. Y, sí, Jesús solo subraya como el centro de su vida su hundimiento en el mal. Jamás las tinieblas del mal fueron más espesas que en el Calvario. En muchos momentos de la vida, el as guerras, en las violencias, hay siempre zonas grises, el bien y el mal siempre se reparten de algún modo en los dos bandos. En el Calvario no. Allí estaba todo el mal luchando contra todo el bien; todo el mal concentrado, contra todo el bien acorralado y entregado.
Y es ley humana que allí donde el amor se encuentre con el pecado, el amor será, al menos aparente e inicialmente, vencido, crucificado. Quien lleva el corazón en la mano, al menos en un primer momento, será derrotado por quien en la mano lleva una espada. Pero también sabemos que entonces y siempre el amor es, a la larga, vencedor.
Que Jesús recuerde aquí sus sufrimientos es importante, porque ni a la luz de la resurrección debemos olvidar la importancia decisiva de esa muerte y la no menos decisiva de la resurrección.
Es que no podemos convertir a Jesús simplemente en un maestro bueno, amable, ni reducir su vida a sus maravillosas enseñanzas. Un Cristo que enseña el bien y luego se pudriera en un sepulcro no será una respuesta para él y para el mundo. El hombre no necesita solo bellas enseñanzas, que la muerte sea derrotada. Si Cristo solo hubiera sido el mejor de los maestros, hubiera poseído la última fuente conocimiento, pero al final no hubiera podido recuperar las ataduras de la muerte, su palabra hubiera sido insuficiente porque no habría demostrado que la verdad, aunque aplastada, puede volver a levantarse. La historia muestra que la verdad y la virtud son, con frecuencia, derrotadas. Necesitaba una certeza de que esa derrota no es definitiva. Sin ella, ¿cómo el hombre tendría valor para luchar por una virtud o una verdad que sabe que no serán vencedoras? ¿Qué inspirará el sacrificio en esa lucha? Si él, con toda su verdad, hubiera sido derrotado por la muerte, ¿no sentiría el hombre la tentación de pensar que esa lucha es inútil? “Era necesario que padeciese”, repite ahora Jesús. Pero era también necesario que resucitase.
En realidad, toda la vida de Cristo se resume en esta imagen del Resucitado que muestra las llagas y dice: “Yo he vencido al mundo”. Jesús no anuncia a los suyos una vida sin dolor y sin lucha, no les presenta una paz parecida a una inacabable fiesta. No les dice: sed buenos y no sufriréis. Y menos aún: sed buenos, para que no sufráis. Les dice: en este mundo tendréis tribulaciones. VA delante de ellos en la batalla y les muestra sus llagas como precio que inevitablemente se ha de pagar por el amor. Ilumina sus dolores, no se los quita. Anuncia la victoria final, no las pequeñas de cada día. Muestra sus llagas resplandecientes, no dice que se pueda pasar sin ellas. Presenta su resurrección como la gran respuesta, pero hay que pasar por la pregunta de la cruz.
El Dios de los cristianos es un Dios resucitado, no un Dios sin dolor. Y resucita con las llagas para que esto quede bien claro.
Si, en el mundo ha habido siempre muchos dioses, pero solo uno que tenga heridas, el de verdad: Cristo Jesús.
El amor sufre; amor duele; sí. Pero es amor. Y el amor triunfará…