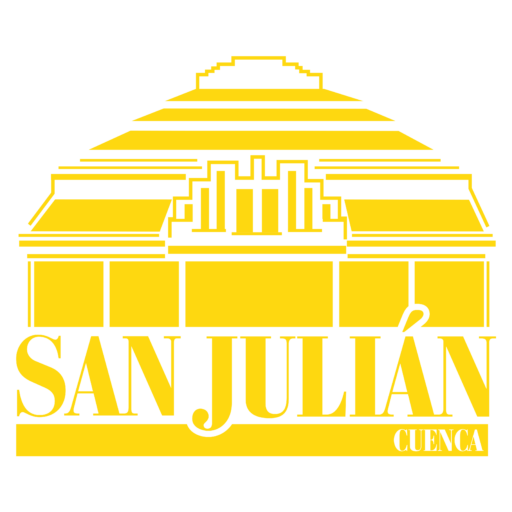La transfiguración: un relámpago de luz antes de que llegue la muerte. Una anticipación de la resurrección. Y, como testigos, los mismos tres apóstoles que verán también de cerca la hora más negra: la del huerto de los olivos. Porque Getsemaní y el monte Tabor son como los dos extremos de la vida de Cristo. En la noche del Jueves Santo asistimos a un estallido de la humanidad de Jesús; hoy es su divinidad la que estalla. En Getsemaní, el miedo y el dolor parecen sumergir la fuerza sobrenatural de Jesús. Hoy, es la luz de su gloria la que parece situarle fuera de las fronteras humanas. Dios humanizado y hombre divinizado. Pero solo uno: Jesús.
Cuando llegaron a la cima y se acomodaron, Jesús comenzó su oración. Ellos pronto se durmieron. El camino no era muy pendiente, pero se hacia cansado con el calor. Además, los apóstoles no eran grandes amigos todavía, de la contemplación. Además, Jesús comenzaba a orar, y los párpados de Pedro, Santiago y Juan parecían hacerse de plomo.
De pronto, algo les deslumbró, un resplandor extraordinario. Abrieron, consternados, sus ojos y vieron que aquella extraña luz no venía de la dirección del sol, sino del lugar donde Jesús oraba. Se levantaron desconcertados y se acercaron. Si, la luz venía de él: su cuerpo, su rostro, brillaban en la media luz de la tarde.
No, aquella luz no estaba sobre él, salía de él. Es como una luz que le pertenece, es de él: no se posa sobre él como un rayo que viene de lo alto; sale de él, emana de él, radica en él. Aparentemente le hace adoptar la forma de un hombre distinto. Y, sin embargo, es él. Él.
Fue como si, por un momento, hubiera desatado al Dios que era y al que tenía velado y contenido en su humanidad. Su alma de hombre, unida a la divinidad, desbordaba en ese momento e iluminaba su cuerpo. Si un hombre es capaz de transformarse en una alegría, ¿qué no sería aquella tremenda fuerza interior que Jesús contenía para no llegar a cuantos le rodeaban?
En este momento, Jesús levanta el velo que cubría su rostro y toda su fuerza interior desborda en sus ojos, su rostro, su ropa. Tanto, que los discípulos se sienten deslumbrados.
Y luego la aparición de Elías y Moisés. Y una nube que los envolvió. Y una voz: <<Este es mi Hijo amado; escuchadlo>>. Un misterio tras otro.
Y, de pronto, un giro vertiginoso: “De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos”. El Jesús de cada día. Con el que comían, paseaban, hablaban, dormían, …, vivían. Si, ven de nuevo la parte de él que está a su alcance. Es como si Jesús hubiera vuelto a velarse con su carne para no abrumarlos.
Pero han quedado un poco aturdidos. Demasiado contado con realidades sagradas en tan corto tiempo. Y los apóstoles ya no sabían si estaban llenos de temor o de entusiasmo. Solo sabían que había vivido una de las horas más altas de su vida.
Pero, hoy, nosotros sabemos algo más: que la vida de Jesús no es solo la de un hombre que ama a Dios, ni siquiera la de un hombre inválido por Dios, sino la de un hombre que es verdaderamente Dios.
Y esto que nosotros creemos y que solo a medias entendemos fue lo que aquellos tres apóstoles vislumbraron por un momento en la cima del Tabor. Esa unión misteriosa estalló en Jesús y aquellos apóstoles elegidos vieron algo que nosotros solo vemos en el cielo. La transfiguración fue un rápido relámpago de la luz de la resurrección, de la verdadera vida que a todos nos espera, de esa vida final de la que mucho hablamos, pero nunca comprendemos.
Y aquello ocurrió antes de la cruz. Porque el horizonte primero era el que conducía a la pasión y muerte. Pero acaba de dejar claro que, tras ese horizonte, surgía el de la vida y la alegría.
¡Ojalá que el paraje de la Transfiguración nos conforte y nos haga entender que, en este tiempo de pandemia, en el que tanto dolor estamos sintiendo, al final del túnel volveremos a sonreír con una sonrisa visible! Y, sí, entre todos hacemos un mundo mejor…