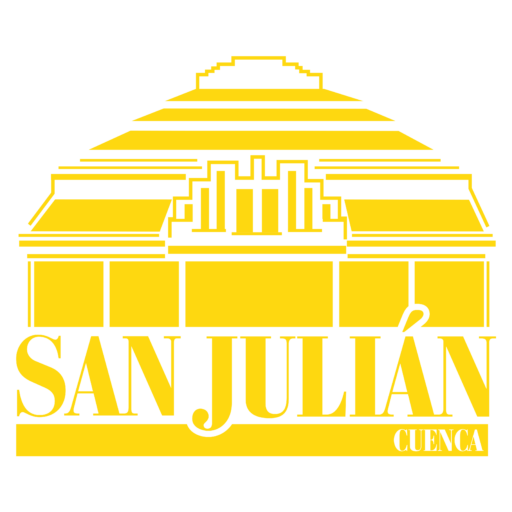VII Domingo del tiempo ordinario
Primera lectura
Lectura del libro del Levítico 19, 1-2. 17-18
El Señor habló así a Moisés: «Di a la comunidad de los hijos de Israel: “Sed santos, porque yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo. No odiarás de corazón a tu hermano, pero reprenderás a tu prójimo, para que no cargues tú con su pecado. No te vengarás de los hijos de tu pueblo ni les guardarás rencor, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor”».
Salmo. Sal 102, 1-2. 3-4. 8 y 10. 12-13
R/. El Señor es compasivo y misericordioso
Bendice, alma mía, al Señor,
y todo mi ser a su santo nombre.
Bendice, alma mía, al Señor,
y no olvides sus beneficios. R/.
Él perdona todas tus culpas
y cura todas tus enfermedades;
él rescata tu vida de la fosa
y te colma de gracia y de ternura. R/.
El Señor es compasivo y misericordioso,
lento a la ira y rico en clemencia.
No nos trata como merecen nuestros pecados
ni nos paga según nuestras culpas. R/.
Como dista el oriente del ocaso,
así aleja de nosotros nuestros delitos.
Como un padre siente ternura por sus hijos,
siente el Señor ternura por los que lo temen. R/.
Segunda lectura
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 3, 16-23
Hermanos:
¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él; porque el templo de Dios es santo: y ese templo sois vosotros.
Que nadie se engañe. Si alguno de vosotros se cree sabio en este mundo, que se haga necio para llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, como está escrito: «Él caza a los sabios en su astucia». Y también: «El Señor penetra los pensamientos de los sabios y conoce que son vanos».
Así, pues, que nadie se gloríe en los hombres, pues todo es vuestro: Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo futuro. Todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios.
Evangelio
Lectura del santo evangelio según san Mateo 5, 38-48
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Habéis oído que se dijo: “Ojo por ojo, diente por diente”. Pero yo os digo: no hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra; al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también el manto; a quien te requiera para caminar una milla, acompáñale dos; a quien te pide, dale, y al que te pide prestado, no lo rehúyas.
Habéis oído que se dijo: “Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo”. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos.
Porque, si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y, si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto».
COMENTARIOS
Poner la otra mejilla es un acto para desarmar
Avvenire, el evangelio, por Ermes Ronchi, VII Domingo del Tiempo Ordinario – Año A
Desde hace tres domingos caminamos por las vertiginosas cumbres del Sermón de la Montaña. Evangelios ante los que no sabemos muy bien cómo situarnos: si intentar endulzarlos, o relegarlos al repertorio de las ilusiones. Nos ayuda una lista de situaciones muy concretas que Jesús pone en fila: bofetada, túnica, millas, dinero prestado. Y las soluciones que propone, en perfecta sintonía: la otra mejilla, el manto, dos millas. Muy simple, nada que un niño no pueda entender, ninguna teoría complicada, solo gestos cotidianos, una santidad que huele a ropa, calles, gestos, polvo. “Jesús habla de la vida con palabras de vida” (C. Bobin).
Habéis oído que se dijo. Pero yo os digo: si alguien os da una bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Lo que Jesús propone no es la sumisión de los temerosos, sino una actitud valiente: «tú ofreces», tú das el primer paso, te toca a ti reiniciar la relación, remendando tenazmente el tejido de los lazos continuamente desgarrados. Son los gestos de Jesús los que explican sus palabras: cuando recibe una bofetada en la noche del cautiverio, Jesús no responde poniendo la otra mejilla, sino que le pide al guardia que tenga razón: si hablé mal, demuéstramelo. Lo vemos indignado, y cuantas veces, por una injusticia, por un niño rechazado, por el templo hecho mercado, por las máscaras y el corazón de piedra de los piadosos y devotos. Y así situándose dentro de la tradición profética de la sagrada ira, no nos pide que seamos el felpudo de la historia, sino que inventemos algo -un gesto, una palabra- que pueda desarmar y desarmarnos. Elegir libremente frenar el mal a través del perdón “que nos arrebata de los círculos viciosos, rompe la compulsión de repetir sobre los demás lo que hemos sufrido, rompe la cadena de la culpa y la venganza, rompe las simetrías del odio” (Hanna Arendt). Porque somos más que la historia que nos ha engendrado y nos ha herido. Somos como el Padre: «Porque sois hijos del Padre que hace salir el sol sobre malos y buenos».
Incluso Jesús comienza con los malos, quizás porque sus ojos son más deudores de la luz, más inquietos. Yo que nunca haré salir ni ponerse ningún sol, pero puedo hacer aparecer un gramo de luz, una mínima estrella. ¡Cuántas veces he visto salir el sol dentro de los ojos de una persona: bastaba una escucha sincera, una ayuda concreta, un abrazo de verdad! Actúa como el Padre, o amarás lo contrario de la vida: da un poco de sol, un poco de agua, a cualquiera, sin preguntarte si lo merece o no. Porque quien ha merecido beber del océano de la Vida, merece beber hoy de tu arroyo.
Amad a vuestros enemigos. VII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
P. Raniero Cantalamessa, ofm
«Habéis oído que se dijo: “Ojo por ojo, diente por diente”. Yo, en cambio, os digo: “No hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra»». Con estas palabras, Jesús cancela la antigua ley del talión. Ahora, la norma ya no es más: «Lo que el otro te hace a ti, hazlo tú a él», sino que más bien es: «Lo que Dios te ha hecho a ti, hazlo tú a los demás». Como Dios te ha perdonado a ti, perdona tú a los demás. El discurso evangélico prosigue: «Habéis oído que se dijo: “Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo”. Yo, en cambio, os digo: “Amad a vuestros enemigos, y rezad por los que os persiguen»». ¿Es posible poner en práctica una exigencia como ésta? Debemos responder sin términos medios: No; ¡no es humanamente posible! Entonces, ¿Jesús nos pide lo imposible? Ni siquiera eso. La respuesta es que Jesús no nos da sólo el mandamiento de amar a los enemigos, sino que nos da igualmente la gracia, esto es, la capacidad de hacerlo. Si él se hubiese limitado a darnos sólo el «precepto» de amar a los enemigos y no hubiese hecho otra cosa, todo esto habría permanecido letra muerta, es más, como dice san Pablo, «letra que mata». Sí, mata en el sentido de que seríamos arrojados hacia una exigencia, que no conseguimos satisfacer. Como si uno pusiese ante un niño un peso de un quintal de kilos y le ordenase levantarlo. Jesús, él por todos, ha satisfecho este mandamiento. Mientras le estaban clavando en la cruz en una situación de estremecimiento inimaginable ha gritado: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen» (Lucas 23,34). Y por ello debemos creer que quienes crucificaron materialmente a Cristo se han salvado y nos los encontraremos, si todo va bien, en el paraíso. En efecto, es impensable que el Padre celestial, que en su vida había escuchado todas las plegarias del Hijo, haya dejado caer en el vacío precisamente esta su plegaria suprema. Estos carniceros perdonados están allí para demostrar eternamente hasta dónde ha llegado la misericordia de Cristo. Jesús, por lo tanto, ha muerto perdonando a los enemigos. Pero también esto no habría sido suficiente. Si se hubiese parado aquí, Jesús nos habría dejado un ejemplo sublime de amor para con los enemigos; pero no la fuerza y la capacidad de amar nosotros de igual forma a nuestros enemigos.
Las cosas cambian cuando él nos entrega su Espíritu en Pentecostés y después en el bautismo. ¿Qué significa el hecho de que nos dé su Espíritu? Significa que nos comunica sus mismas disposiciones, infunde con la caridad su misma capacidad de amar en nosotros a todos, también a los enemigos. De este modo, Jesús no nos ordena sólo hacer, sino que actúa él mismo con nosotros y en nosotros. Esto quiere decir ya no estar más sujeto a la ley sino a la gracia. Lo que ahora se le pide al hombre es atender a esta gracia, creer y colaborar con ella. No se puede, decíamos, pedirle a un niño que levante un quintal; pero se le puede pedir que apriete un botón y que accione un mecanismo capaz de levantarlo. (Apretar el botón es hacer surgir la fe y la gracia). Ante otra exigencia, no menos difícil que la de amar a los enemigos (la de vivir casto), san Agustín había aprendido a orar así: «Oh Dios, ¡dame lo que me pides y después mándame lo que quieras!» Ante una ofensa, una discrepancia a tu respecto, tú no puedes pedir a tu naturaleza que no experimente la rebelión y en la próxima ocasión saludar al que te ofende como si nada hubiere pasado. Puedes, sin embargo, pedir al Espíritu de Cristo con la oración que lo haga en ti y contigo. También, tú puedes orar diciendo: «Señor, tú me mandas amar a los enemigos; pues bien, ¡dame lo que me mandas y después mándame lo que tú quieras!» Lo importante no es lo que sientes sino lo que quieres, esto es, la voluntad profunda, no el instinto. Si quieres perdonar y lo quieres en serio ya has perdonado.
Que sea posible amar y perdonar a los enemigos de este modo, nos lo demuestra el hecho de que innumerables discípulos de Cristo han tenido la fuerza de hacerlo, partiendo del primer mártir, san Esteban, que murió lapidado, orando a Dios y diciendo: «Señor, no les tengas en cuenta este pecado» (Hechos 7,60). En años no lejanos, cuando imperaba el terrorismo político, hemos conocido a personas que, unidas a la persona de algún ser querido por la violencia homicida, han obtenido de Dios la gracia de perdonar públicamente. Alguno se pregunta: ¿qué sería de la convivencia humana si todos pusieran en práctica la sugerencia de Jesús de ofrecer la otra cara? ¿No sería al final el triunfo de la injusticia? Ante todo, si todos pusieran verdaderamente en práctica la enseñanza de Jesús, no habría ninguna necesidad de poner la otra cara, ¡por el simple motivo de que nadie le pegaría al hermano en su rostro! Sabemos, por otra parte, con certeza que todavía hay una sociedad en la que se continúa practicando la ley del talión: «Ojo por ojo, diente por diente» (Deuteronomio 19,21; Éxodo 21,24; Mateo 5,38). Esto está cada día ante los ojos de todos. Para poner ejemplos recientes, ¿qué ha producido esta ley en Oriente Medio entre hebreos y palestinos? ¿Qué ha producido en la ex-Yugoslavia? Al final, nos damos cuenta que dicha ley no lleva a ninguna parte y se está obligado a abandonarla, sin embargo, después de que ella ya ha provocado infinitos lutos. Hemos tenido ocasión, y aún la tenemos, de hablar sobre el perdón en un ambiente privado, por ejemplo, entre marido y mujer. Permitidme en esta ocasión aplicar la enseñanza de Jesús en el ambiente público y social. Pero no lejos (en Oriente Medio, en Bosnia o en Irlanda del Norte) sino cerca, en nuestra casa. ¿Qué produce en la vida pública y social del propio país una lucha permanente y casi crónica como la costumbre entre partidos opuestos de responder a la ofensa con otra ofensa? Durante medio siglo nos hemos resignado a que un país cristiano como Italia estuviese dividido en dos tendencias, comunistas y democristianos, que, a todos los efectos, se consideraban recíprocamente como enemigos a humillar y hasta es posible que a destruir. La adhesión a un partido termina frecuentemente por ser prevalente respecto a la adhesión al Evangelio. Y esto no sólo entre los demás, los así llamados laicos, sino también, quizás sin darnos cuenta, entre nosotros los católicos.
He visto siempre esta situación con profunda pena y malestar. Me decía: ¿si volviese san Francisco aceptaría esta situación, él que quería poner paz hasta entre los hombres y los animales y entre los cristianos y los sarracenos? Hoy la situación ha cambiado; los planteamientos ya no son los mismos; pero permanece el mismo espíritu de acritud, de hostilidad, de falta de respeto hacia el adversario. Este clima no sólo contamina la vida pública a nivel nacional, sino que frecuentemente envenena igualmente las relaciones entre los familiares, parientes, amigos, y crea disposiciones rígidas en cada población, tal vez partiéndola en dos. Por todo ello se hace la convivencia civil no serena y también la pastoral y la vida religiosa. Compromete la adhesión a la Iglesia, que termina siempre por ser identificada con una de las partes en lucha. Yo no sigo mucho la política; pero en todos estos años he notado una cosa. Los verdaderos grandes hombres políticos no tienen necesidad de humillar a los adversarios; a ellos les basta llevar adelante con decisión sus ideas. Es signo de debilidad no llegar a exponer la propia opinión si no es atacando la de los demás. No se trata de dar la razón sin más al adversario sino de respetarle como persona y para un cristiano también de amarle. He nombrado a san Francisco. Él en su tiempo fue un gran trabajador de la paz entre las facciones opuestas. Un día, san Francisco se estaba acercando a Arezzo cuando, de lejos, vio a una cuadrilla de demonios danzar felices sobre los muros de la ciudad. La ciudad estaba fragmentada por las luchas intestinas y rivalidades entre las partes y los demonios se regocijaban de ello. (Entonces, no había como hoy progresistas y conservadores, estaban los güelfos y los gibelinos, que no bromeaban, sin embargo, ni siquiera ellos en cuanto al odio de parte). San Francisco se puso en oración; ordenó a los demonios irse y la paz volvió de nuevo a la ciudad. Giotto ha representado esta escena en Asís. (Probad a imaginar qué vería hoy san Francisco si, además de a los muros de Arezzo, se acercase en ciertos momentos a los muros de Montecitorio, el parlamento italiano, o cualquier otro parlamento). Dante Alghieri ha llamado a Italia «la plazoleta que a muchos hace feroces». Yo deseo que cambie algo y un día se pueda llamar a esta nuestra bella patria «la plazoleta que nos hace a todos tan felices».
En el diálogo ecuménico entre los cristianos de distintas confesiones se acostumbra a decir hoy que lo que nos pone en común es más fuerte que lo que nos divide y que por ello debemos hacer prevalecer más bien lo que nos une. La misma cosa debiéramos decirla en el campo civil de nosotros los italianos o de los españoles: lo que nos une es infinitamente más importante que lo que nos divide, esto es, el ser del norte o del sur, de derechas o de izquierdas…Nos une la misma lengua, historia, cultura y, también en gran parte, la misma religión. Yo creo que nuestros santos patronos en el cielo tomarán en serio su deber. Quisiera, por ello, invitaros a orar conmigo a san Francisco de Asís y a santa Catalina de Siena, patronos de Italia, o a Santiago Apóstol, patrono de España, para que nos obtengan de Dios el don de unas relaciones más serenas y más respetuosas hacia los demás y también hacia quien piensa de distinta manera. En particular, pidámosle a santa Catalina, que desarrolló un papel tan relevante en la política italiana de su tiempo y supo reconducir a la razón a tantos espíritus belicosos, que nos obtenga la gracia de unos hombres políticos sabios con miradas lejanas y sinceramente preocupados del bien del país. Hace falta un milagro, lo sé. Pero los santos pueden hacer también milagros. Concluyamos, escuchando las últimas ocurrencias del Evangelio de hoy, que entre otras cosas nos sugiere igualmente aquel gesto práctico para llevar a la realidad la enseñanza de Jesús: «Si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y, si saludáis sólo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto».
Iglesia en Aragón. Comentario a las lecturas. Domingo 7º Ordinario, ciclo A.
1.- QUÉ ERA LA LEY DEL TALIÓN.
Esta ley la encontramos en la Biblia como un remedio para humanizar los temibles códigos de venganza que existían entonces. Así en Dt. 19,21 se lee: Vida por vida; ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie». Tú puedes hacer al otro el mismo daño que te han hecho, pero no te puedes propasar (Si te han arrancado un diente, tú no le puedes arrancar las muelas).
Hay que tener en cuenta que:
1) No existe perspectiva de vida futura.
2) No hay policías.
3) La ley era para todos, aunque fuera el hijo del rey.
4) es como la expresión del principio: no hagas a otro lo que no quisieras que te hicieran a ti.
2.-JESUS ELIMINA LA LEY DEL TALIÓN.
«Habéis oído: ojo por ojo y diente por diente … pero YO OS DIGO». Aquí Jesús aparece como un nuevo Legislador. Y lo bueno es pensar que Jesús saca las leyes de su propio corazón. Nadie puede mandar el perdonar a sus enemigos si antes no lo hubiera realizado ÉL. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Los cristianos no nos situamos ante una ley, una norma, un Código sino ante la Persona de Jesús. La norma de Jesús fue ésta: »Yo hago siempre lo que al Padre le agrada» (Jn. 8,29). La norma del cristiano debe ser ésta: «Yo hago siempre lo que agrada a Jesús». Santa Teresita hacía su examen de conciencia diario con estas palabras: ¿y Tú, Jesús, ¿estás contento de lo yo he hecho en este día?
3.- JESÚS NO SOLO ELIMINA SINO TRASCIENDE LA LEY DE TALION.
Podía haber dicho: «Si te abofetean en una mejilla, tú no le respondas con otra bofetada, pero dice: Tú, preséntale la otra. Podría haber dicho: «al que te pide el manto, la ropa exterior, deja que se lo lleve». Pero le dice: «dale también la túnica, es decir, la ropa interior» Y se queda desnudo. Desnudos, sin argumentos, sin razonamientos humanos, fiándonos plenamente de Él. Jesús quiere sanar nuestras raíces de pecado. El pecado siempre nos hace daño. El obrar como Jesús siempre nos hace bien. Yo no convenceré nunca al malvado si le digo que su actitud me hace daño a mí o a otros. Pero le podré ayudar si le convenzo de que su actitud le está haciendo un daño irreparable a sí mismo… En este Domingo se nos da lo mejor del evangelio. Tal vez Nietzsche tenía más razón cuando decía: «Sólo hubo un cristiano y ése murió en la cruz.»
Alfa y omega. 7º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO. La puerta de la santidad
El Evangelio de este domingo presenta dos exigencias novedosas de la ley que Jesús sigue proclamando. Más de una vez, a lo largo de su vida, cuando habla de estos asuntos tan profundos, Jesús va a terminar con una frase curiosa: «El que tenga oídos para oír que oiga». Habla a los que pueden oír, a los que sintonizan con lo que dice, a los que tienen el oído abierto, a aquellos en cuyo corazón está el Espíritu Santo. De lo contrario el Evangelio es ininteligible, inasumible, imposible.
Estas son las dos novedades que presenta la página evangélica de este domingo:
– La superación del «ojo por ojo y diente por diente». Esta ley, que nos puede sonar muy dura, es de estricta justicia. Se trata de que cada uno sufra lo que hace sufrir a otros, de que cada cual pague estrictamente su culpa. Hay que equilibrar la justicia. No se puede permitir que el crimen, el perjuicio, el dolo y la maldad queden impunes. Hay que restablecer el orden cósmico, el equilibrio de la naturaleza y de la historia. Justicia estricta: que el que la haga la pague, y que la pague en la medida que la hizo. Sin embargo, Jesús afirmará: «Se dijo a los antiguos […], pero yo os digo». Cita el pasado, la conservación, pero su mirada se dirige hacia el futuro, hacia adelante. Es el verdadero progresismo. Solo en la Palabra de Jesús está el verdadero progreso, el auténtico futuro.
– El amor al enemigo. No es simplemente un nuevo perdón que lanzamos a personas con quien nos queda un rencor. Perdón al enemigo, al que me destruye, al que ha dañado lo más querido por mí. Entonces nos damos cuenta de lo que esto supone. La perfección del cristiano es la construcción de un templo. No es de una casa, no es de una vivienda, sino de un gran templo. Es preparar la venida del Espíritu Santo. ¿Cómo puede coexistir el este con el odio al enemigo? ¿Cómo puede convivir el Espíritu Santo con personas que hacen de la justicia estricta («ojo por ojo y diente por diente») la ley de su vida? ¡Imposible! Por eso el Señor habla al fondo de nuestro corazón para liberar esa presencia del Espíritu Santo, para hacerla eficaz. De tal manera que, a partir de ahora, la «zarza ardiente» en la que se revela Dios es justamente el cristiano que recibe la Palabra del Señor y que deja que el Espíritu Santo le inspire el amor. Cuando alguien se convierte al amor, a este amor que predica Jesús, esa persona se transforma en luz, en «zarza ardiente», en revelación del nombre de Dios. Ahora se llamará amor, se llamará perdón, porque «Dios es amor» (1 Jn 4, 8).
El Evangelio de este domingo termina como empezaba la primera lectura tomada de Levítico 19: «Sed perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto». Es como si el evangelista sintiera pudor y miedo por decir «sed santos», porque santo solo es Dios. Por eso utiliza la palabra «perfecto». Pero ya no dirá «como Dios», sino «como vuestro Padre celestial». ¿Es acaso excesiva esta ley para personas llamadas a ser templos de Dios, hijos del Padre, hermanos de Jesús?
Jesús no es el que rompe la ley y se la salta por egoísmo, sino el que abre en la ley una puerta para que puedan entrar la santidad, el amor, la donación, el sacrificio, la entrega… Entonces hasta la ley humana avanza y se reforma.
Solo Dios es santo. Solo Dios es la perfección absoluta y trascendente. Solo Dios es la coherencia total. Pero Dios nos ofrece esa santidad. Sin embargo, ¿cuál es la medida del ser humano? ¿A quién se tiene que parecer? ¿Cuál es su modelo? Somos hijos de Dios. Si se nos dona la posibilidad de la santidad, no seríamos agradecidos si no aceptáramos e intentáramos desarrollar esa gracia que Dios nos otorga.
Los santos son los grandes motores de la historia. Porque la santidad es el deseo de querernos parecer a Dios, aunque eso nos cueste la vida, aunque sea difícil acompañar a Jesús en la cruz, aunque tengamos que vivir en la entrega y el sacrificio.