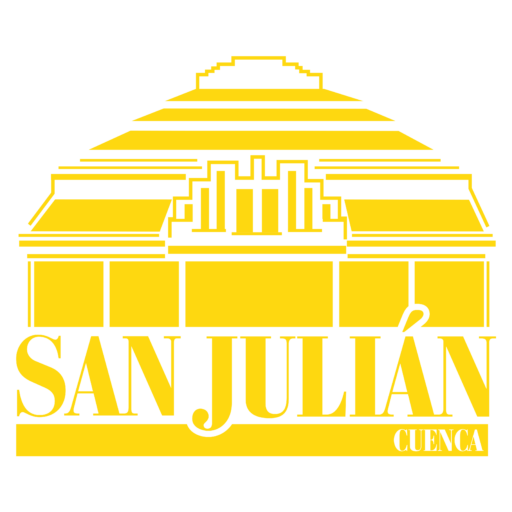El Bautismo del Señor
Primera lectura
Lectura del libro de Isaías 42, 1-4. 6-7
Esto dice el Señor:
«Mirad a mi siervo, a quien sostengo; mi elegido, en quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él, manifestará la justicia a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la apagará. Manifestará la justicia con verdad. No vacilará ni se quebrará, hasta implantar la justicia en el país. En su ley esperan las islas. Yo, el Señor, te he llamado en mi justicia, te cogí de la mano, te formé e hice de ti alianza de un pueblo y luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la cárcel, de la prisión a los que habitan en tinieblas».
Salmo. Sal 28, 1b y 2. 3ac-4. 3b y 9c-10
R/. El Señor bendice a su pueblo con la paz
Hijos de Dios, aclamad al Señor,
aclamad la gloria del nombre del Señor,
postraos ante el Señor en el atrio sagrado. R/.
La voz del Señor sobre las aguas,
el Señor sobre las aguas torrenciales.
La voz del Señor es potente,
la voz del Señor es magnífica. R/.
El Dios de la gloria ha tronado.
En su templo un grito unánime: «¡Gloria!»
El Señor se sienta sobre las aguas del diluvio,
el Señor se sienta como rey eterno. R/.
Segunda lectura
Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 10, 34-38
En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo:
«Ahora comprendo con toda verdad que Dios no hace acepción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra a los hijos de Israel, anunciando la Buena Nueva de la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos.
Vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él».
Evangelio
Lectura del santo evangelio según san Mateo 3, 13-17
En aquel tiempo, vino Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole: «Soy yo el que necesito que tú me bautices, ¿y tú acudes a mí?».
Jesús le contestó: «Déjalo ahora. Conviene que así cumplamos toda justicia».
Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua; se abrieron los cielos y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él.
Y vino una voz de los cielos que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco».
COMENTARIOS
El Bautismo: sumergirse en un océano de amor
Avvenire, el Evangelio por Ermes Ronchi
Atardecer en Patmos, la isla del Apocalipsis. Estábamos sentados frente al mágico telón de fondo de las islas del Egeo, contemplando en silencio la puesta de sol en el mar, un monje sabio y yo. El monje rompió el silencio y me dijo: ¿sabías que los antiguos padres llamaban a este mar «el baptisterio del sol»? Cada tarde el sol se pone, se sumerge en la gran cuenca del mar como en un rito bautismal; luego, por la mañana, vuelve a emerger de las mismas aguas, como un niño que nace, como un bautizado. Inolvidable para mí fue aquella parábola que ilustraba el significado del verbo bautizar: sumergir, sumergirse. Yo sumergido en Dios y Dios en mí; yo en su vida, él en mi vida. Estamos imbuidos de Dios, en Dios como en el aire que respiramos, en la luz que besa nuestros ojos; sumergidos en un manantial que nunca fallará, envueltos en una fuerza de génesis que es Dios.
Y esto sucedió no sólo en el rito de aquel lejano día, con las pocas gotas de agua, sino que sucede todos los días en nuestro bautismo existencial, perenne , infinito: «estamos sumergidos en un océano de amor y no nos damos cuenta» (G. Vannucci). La escena del bautismo de Jesús en el Jordán tiene como centro lo que sucede inmediatamente después: el cielo se abre, se resquebraja, se desgarra bajo la urgencia de Dios y la impaciencia de Adán. Ese cielo que no está vacío ni silencioso. Surgen de él palabras supremas, las más altas que jamás escucharás sobre ti: eres mi hijo, el amado, en ti pongo mi satisfacción. Palabras que arden y queman: hijo, amor, alegría. Que explican todo el evangelio. Hijo, quizás la palabra más poderosa del vocabulario humano, que hace que el corazón haga milagros. Amado, sin méritos, sin peros. Puedo leerme en la ternura de sus ojos, en el exceso de sus palabras. Alegría, y podéis adivinar el júbilo de los cielos, un Dios experto en celebraciones por cada niño que vive, que busca, que parte, que vuelve.
En la primera lectura, Isaías ofrece una de las páginas más consoladoras de toda la Biblia: no gritará, no romperá la vara quebrada, no apagará la mecha humeante. No gritará, porque si la voz de Dios suena áspera, autoritaria o estridente, no es su voz. La verdad es solo un susurro. No romperá: no terminará de romper lo que está por quebrarse; su obsesión es cuidar, envolviendo cada herida con vendas de luz. No apaga la mecha humeante, le basta un poco de humo, lo rodea de atención, lo trabaja, hasta que la llama vuelve a brotar. “La vida es llamas” (B. Marin) y Dios no la castiga cuando está apagada, sino que la guarda y protege en sus manos como artista de luz y fuego.
¡Tú eres mi Hijo! BAUTISMO DEL SEÑOR
P.Raniero Cantalamessa, ofm
La liturgia celebra hoy la fiesta del Bautismo de Jesús. La cosa más importante en el bautismo de Jesús no es tanto el hecho externo, esto es, que Jesús viene a hacerse bautizar por Juan Bautista; esto señala sólo el marco. Lo esencial es la voz del Padre que proclama a Jesús su hijo predilecto. «Apenas se bautizó Jesús, salió del agua; se abrió el cielo y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz del cielo que decía: “Éste es mi Hijo, el amado, mi predilecto”».
Cuando se escribe la vida de los grandes artistas y poetas siempre se busca descubrir a la persona (en general, a la mujer), que ha sido por el genio y la fuente de inspiración la musa frecuentemente escondida. También en la vida de Cristo encontramos un amor secreto, que ha sido el motivo inspirador de todo lo que ha hecho: su amor para con el Padre celestial. En realidad él no decía «Padre», sino Abbá, que significa papá, padre mío, padre querido. Era un modo nuevo e inaudito de dirigirse a Dios, al mismo tiempo lleno de infinito respeto e infinita confianza. Ahora bien, con ocasión del bautismo en el Jordán descubrimos que este amor es recíproco. El Padre proclama a Jesús su «Hijo predilecto» y manifiesta toda su complacencia enviando sobre él el Espíritu Santo, que es su amor mismo personificado.
Posiblemente porque la literatura, el arte, el espectáculo y la publicidad se basan todas en una sola relación humana: el de un trasfondo sexual entre el hombre y la mujer, entre marido y mujer. Quizás porque es así de fácil hablar de sexo se trata de una realidad inquietante y el hombre gusta pescar en río revuelto. Parece que en la vida no exista nada más que esto. Debemos admitir que el sexo está llegando a ser como una obsesión. Si tuviere lugar en la tierra la presencia de alguien de otro planeta o si se consiguiese captar desde su planeta determinados espectáculos televisivos nuestros yo pienso que a este respecto los encontrarían hasta un poco ridículos. Por el contrario, dejamos casi inexplorada del todo otra relación humana igualmente universal y vital, otra de las grandes fuentes de la alegría de la vida: la relación padres-hijos, la alegría de la paternidad. La psicología moderna se ha ocupado algo de ello; pero casi en clave negativa, para clarificar los conflictos padre-hijo. Si, por el contrario, se profundiza con serenidad y objetividad en el corazón del hombre se descubre que en la gran mayoría de las personas normales una relación lograda, intensa y serena, con los hijos es para un hombre adulto y maduro no menos importante y satisfactoria que la relación hombre-mujer.
Sabemos, por otra parte, cuán importante sea esta relación para el hijo o la hija y el vacío tremendo que deja su falta. En la fiesta de la Sagrada Familia, nos hemos ocupado de la relación mujer-marido, por lo tanto, consentidme hoy decir algo de esta otra relación fundamental y abandonada, la de padres-hijos. De las madres, tendremos ocasión de ocupamos otra vez, sin contar que las madres serán las más felices en esta elección, porque se sabe que ellas son las primeras en sufrir una mala relación entre el padre y los hijos. Según la Escritura, como la relación hombre-mujer tiene su modelo en la relación Cristo-Iglesia, así la relación padre-hijo tiene su modelo en la relación entre Dios Padre y su Hijo Jesús. De Dios Padre, dice san Pablo que «toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra» (Efesios 3,15), esto es, trae la existencia, el sentido y el valor. Pero al igual como el cáncer suele atacar los órganos más delicados en el hombre y en la mujer, así la potencia destructora del pecado y del mal ataca los ganglios más vitales de la existencia humana. No hay nada que esté sometido más al abuso, a la explotación y a la violencia cuanto la relación hombre-mujer y no hay nada que no esté tan expuesto a la deformación como la relación padre-hijo: autoritarismo, paternalismo, rebelión, rechazo, incomunicabilidad … El psicoanálisis ha creído percibir en el inconsciente de cada hijo el así llamado complejo de Edipo, esto es, el secreto deseo de matar al padre. Pero sin molestar al psicoanálisis de Freud, la crónica se encarga de ponernos bajo la mirada cada día hechos terribles a este respecto. Ésta es una obra típicamente diabólica. El nombre «diablo», tomado a la letra, significa aquel que divide, el que separa. Él ya no se contenta más de poner a una clase social contra la otra y ni siquiera a un sexo contra el otro, los hombres contra las mujeres y las mujeres contra los hombres. Quiere castigar aún más a fondo: intenta poner a los padres contra los hijos y a los hijos contra los padres y frecuentemente lo consigue. Viene así envenenada una de las fuentes más puras de alegría de la vida humana y uno de los factores más importantes de equilibrio y maduración de la persona. El sufrimiento es recíproco, aunque en este caso limitamos nuestro discurso sólo a los padres. Hay padres cuyo más profundo sufrimiento en la vida es el ser rechazados o hasta despreciados por los hijos para los que han hecho todo lo que han hecho. Y hay hijos cuyo más profundo e inconfesado sufrimiento es sentirse incomprendidos o rechazados por el padre y que, en un momento de rabia, han llegado a escuchar del propio padre: «¡Tú no eres mi hijo!» ¿Qué puede hacer la fe para neutralizar en nuestra sociedad esta obra satánica? Cuando nació Juan el Bautista el ángel dijo que uno de sus deberes habría sido el de «hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos» (Lucas 1,17; Malaquías 3,24). Es necesario continuar esta obra del Precursor. Lanzar la iniciativa de una gran reconciliación, de una curación de las relaciones maltrechas entre padres e hijos desenmascarando y neutralizando la obra de Satanás. No es que yo tenga en mano la receta y la solución; sé sin embargo quién la tiene: ¡el Espíritu Santo! En el seno de la Trinidad él es el amor entre el Padre y el Hijo. Ésta es su característica personal que lleva allá donde llega. Por eso, cuando entre un padre y un hijo terrenos entra el Espíritu Santo, esta relación se renueva, nace un sentimiento nuevo de paternidad y un sentimiento nuevo de filiación. Es él en efecto quien enseña a gritar: ¡Abbá!, esto es ¡papá, padre mío!, ¡querido padre! Él reconcilia y sana de nuevo todo lo que se estropea. Es el bálsamo divino, que cura las heridas profundas del alma, llegando allá donde ningún psicoanálisis puede llegar. A él la Iglesia le dirige la oración: «Sana lo que sangra». Y el corazón de muchos padres y de muchos hijos sangra, en efecto, y tiene necesidad de ser sanado de nuevo. ¿Qué hacer? Ante todo, creer. Volver a encontrar la confianza en la paternidad, que no es sólo un hecho biológico sino un misterio y una participación en la paternidad misma de Dios. Pedir a Dios el don de la paternidad, de saber ser padre. Pedirle el Espíritu Santo. Después, asimismo, esforzarse en imitar al Padre celestial. San Pablo, después de haber tratado la relación hombre-mujer, trazaba así la relación padres-hijos: «Hijos, obedeced en todo a vuestros padres, porque esto es grato a Dios en el Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, no sea que se vuelvan apocados» (Colosenses 3,18-21). A los hijos les recomienda la obediencia; pero una obediencia filial, no de esclavos o de militares. Pero dejemos aparte los deberes de los hijos. (Tendremos otras ocasiones para hablarles a ellos, sin contar que los padres de hoy son los hijos de ayer y los hijos de hoy serán los padres del mañana y que, por lo tanto, el discurso interesa a todos). ¿Qué es lo que se les pide a los padres? «No exasperar» a los hijos; esto es, positivamente tener paciencia, comprensión, no exigirlo todo de inmediato, saber esperar a que los hijos maduren, saber excusar sus errores. No desanimar con continuos reproches y observaciones negativas sino más bien animar ante cualquier pequeño esfuerzo. Comunicar el sentido de libertad, de protección, de confianza en sí mismos, de seguridad. Como hace Dios, que dice querer ser para nosotros «nuestro refugio y nuestra fortaleza, poderoso defensor en el peligro» (Salmo 46,2). A un padre que quisiese saber todo lo que no debe hacer en las relaciones con el hijo, yo le aconsejaría leer la famosa Carta al padre de F.Kafka. El padre le había requerido por qué nunca le tenía miedo y el escritor responde con esta carta penetrada de amor y de tristeza. Lo que le echa en cara al padre es sobre todo no haberse dado cuenta nunca del «poder» tremendo que tenía él en el bien y en el mal sobre él. Con sus terminantes expresiones: «¡Ni una palabra de réplica!» le había privado casi hasta de hacerle no aprender a hablar. ¿Traía a casa desde la escuela una alegría, una pequeña empresa infantil o un buen resultado? La reacción era: «¡Tengo otras cosas en las que pensar!» («Otras cosas en las que pensar» eran su trabajo, el negocio…). Mientras se llega a entrever desde algún raro fragmento positivo lo que él habría podido llegar a ser para el hijo: el amigo, el confidente, el modelo, el mundo entero. No hay que tener miedo de imitar alguna vez, a la letra, a Dios Padre y decirle al propio hijo o hija, si las circunstancias lo requieren, solos o delante de otros: «¡Tú eres mi hijo querido! ¡Tú eres mi hija querida! ¡En ti me he complacido!» Esto es, ¡estoy confiado de ti y de ser tu padre!» Si viene del corazón y en el momento justo, esta palabra hace milagros, pone alas al corazón del muchacho o muchacha. Y para el padre es como engendrar, más conscientemente, una segunda vez al propio hijo. De Dios Padre una cosa, sobre todo, es necesario imitar: él hace «llover sobre justos e injustos» (Mateo 5,45). Dios quisiera que nosotros fuésemos mejores y más buenos de lo que somos; pero nos acepta y nos ama tal como somos, nos ama con esperanza. Asimismo, un padre terreno (aquí el discurso vale también para las madres) no debe amar sólo al hijo ideal, a aquel del que se había vanagloriado: brillante en clase, educado, aventajado en todo… Debe amar también al hijo real, que el Señor le ha dado, estimarlo por lo que es y por lo que puede hacer. Cuántas frustraciones se resuelven aceptando serenamente la voluntad de Dios sobre los hijos, naturalmente aún haciendo todo el posible esfuerzo educativo sobre ellos. Termino formulando a todos los padres un deseo: que vuestros hijos ahora sean vuestra alegría; un mañana, vuestro sostén y en el cielo vuestra corona.
Alfa y omega. BAUTISMO DEL SEÑOR.
El domingo siguiente a la fiesta de la Epifanía, antes del tiempo ordinario, la Iglesia celebra el Bautismo del Señor. Y al igual que la Epifanía, el Bautismo es, ante todo, la historia de una manifestación de la identidad de Jesús que nos hace contemplar su misión desde el comienzo de su vida pública hasta el final de su vida. Ha habido un largo silencio desde la infancia de Jesús hasta este momento.
¿Dónde pasó Jesús su juventud? ¿Dónde aprendió a leer la Sagrada Escritura? ¿Dónde llegó a ser un hombre maduro? Los Evangelios no responden a estas cuestiones. Sabemos que, en los años inmediatamente anteriores a su Bautismo, Jesús fue discípulo del Bautista en el desierto de Judea, como afirma el mismo Juan en su predicación: «El que viene detrás de mí es más fuerte que yo».
En este seguimiento Jesús pide a Juan recibir la inmersión en las aguas del Jordán, poniéndose en la fila de los pecadores que quieren convertirse y volver a Dios. Se trata de la presentación de Jesús adulto, su primer acto público. Jesús es el Mesías, el ungido del Señor, es el Salvador de Israel, es el Hijo de Dios que vino al mundo, pero su primera manifestación es en la humillación, en el vaciamiento de sí mismo. Jesús no necesita el Bautismo para la remisión de los pecados, ya que Él no tiene pecado (cf. 2 Cor 5, 21; Hb 4, 15). Sin embargo, es contado entre los pecadores, como sucederá también en su muerte en cruz entre dos criminales (cf. Mt 27, 38). Jesús es «el Mesías» que contradice toda lógica humana que espera y desea que la venida de Dios se realice en esplendor, en gloria y en poder.
Hace su primera aparición pública entre los pecadores, y será llamado «amigo de los pecadores» (Mt 11, 19), ya que los acogerá y vivirá entre ellos. Sin embargo, Juan, que conoce la verdadera identidad de Jesús, anunciándolo como «el más fuerte que él», se niega a bautizar a Jesús en las aguas del Jordán. Pero después obedece en silencio a las palabras de Jesús, quien le recuerda la obediencia que ambos deben hacer a la misión recibida: ambos deben «cumplir todo lo que Dios quiere», es decir, corresponder plenamente a la voluntad de Dios.
Jesús, por tanto, es sumergido por Juan en el Jordán. Y al salir de las aguas, después de haberse identificado con la humanidad pecadora y habiendo cumplido este momento pascual de muerte, descenso a las profundidades y ascensión de las aguas —resurrección a la vida nueva, profecía de su Pasión y de su Pascua—, en ese instante, la palabra definitiva de Dios viene sobre Él. Los cielos se abren, es decir, se produce la comunicación entre Dios y la tierra; el Espíritu Santo desciende del cielo como paloma, suavemente, sobre Él; y una voz proclama: «Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto». Esta declaración de la voz de Dios desde arriba es una revelación: es el Hijo, como está escrito en el salmo 2, 7 (el Mesías real); pero también es el Hijo amado, como Isaac en la hora del sacrificio (cf. Gn 22, 2), y es el Siervo en quien el Señor se complace y sobre quien derrama el Espíritu (cf. Is 42, 1).
Celebremos la fiesta del Bautismo del Señor, y recordemos nuestro propio Bautismo, el sacramento de la vida nueva. El Bautismo de los cristianos ya no es el del Bautista, ya no es un Bautismo en el agua del Jordán: es un Bautismo en la Muerte y Resurrección de Jesús y, por tanto, muy diferente de los ritos de conversión que Juan practicaba para los que le seguían y esperaban la salvación de Dios. Pablo lo explica muy bien en su Carta a los Romanos: «Los que por el Bautismo nos incorporamos a Cristo fuimos incorporados a su muerte. Por el Bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que, así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva» (Rm 6, 3-4).