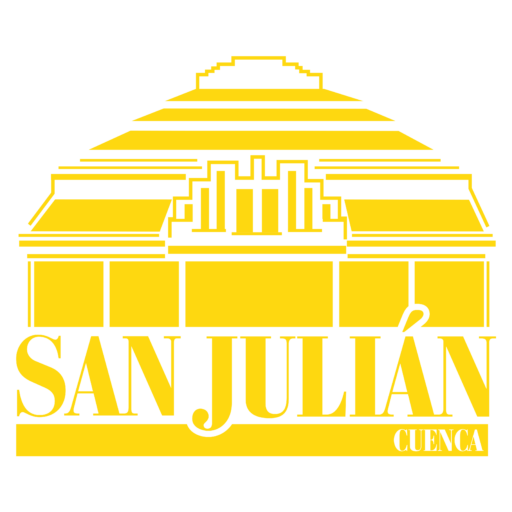Primera lectura
Lectura del segundo libro de los Reyes 5, 14-17
En aquellos días, el sirio Naamán bajó y se bañó en el Jordán siete veces, conforme a la palabra de Eliseo, el hombre de Dios, Y su carne volvió a ser como la de un niño pequeño: quedó limpio de su lepra. Naamán y toda su comitiva regresaron al lugar donde se encontraba el hombre de Dios. Al llegar, se detuvo ante él exclamando: «Ahora conozco que no hay en toda la tierra otro Dios que el de Israel. Recibe, pues, un presente de tu siervo».
Pero Eliseo respondió: «Vive el Señor ante quien sirvo, que no he de aceptar nada». Y le insistió en que aceptase, pero él rehusó.
Naamán dijo entonces: «Que al menos le den a tu siervo tierra del país, la carga de un par de mulos, porque tu servidor no ofrecerá ya holocausto ni sacrificio a otros dioses más que al Señor».
Salmo.
Sal 97. 1. 2 3ab. 3cd 4
R/. El Señor revela a las naciones su salvación.
Cantad al Señor un cántico nuevo,
porque ha hecho maravillas.
Su diestra le ha dado la victoria,
su santo brazo. R/.
El Señor da a conocer su salvación,
revela a las naciones su justicia.
Se acordó de su misericordia y su fidelidad
en favor de la casa de Israel. R/.
Los confines de la tierra han contemplado
la salvación de nuestro Dios.
Aclama al Señor, tierra entera;
gritad, vitoread, tocad. R/.
Segunda lectura
Lectura de la segunda carta del Apóstol San Pablo a Timoteo 2, 8-13
Querido hermano:
Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre ¡os muertos, nacido del linaje de David, según mi evangelio, por el que padezco hasta llevar cadenas, como un malhechor; pero la palabra de Dios no está encadenada.
Por eso lo aguanto todo por los elegidos, para que ellos también alcancen la salvación y la gloria eterna en Cristo Jesús.
Es palabra digna de crédito:
Pues si morimos con él, también viviremos con él;
si perseveramos, también reinaremos con él;
si lo negamos, también él nos negará.
Si somos infieles, él permanece fiel,
porque no puede negarse a sí mismo.
Evangelio
Lectura del santo Evangelio según San Lucas 17, 11-19
Una vez, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaría y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro diez hombres leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: «Jesús, maestro, ten compasión de nosotros».
Al verlos, les dijo: «Id a presentaros a los sacerdotes».
Y sucedió que, mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Este era un samaritano.
Jesús, tomó la palabra y dijo: «¿No han quedado limpios los diez?; los otros nueve, ¿dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero?».
Y le dijo: «Levántate, vete; tu fe te ha salvado».
El «gracias» del leproso a Jesús, fuente de salvación
Avvenire, el evangelio porErmes Ronchi, XXVIII Domingo del Tiempo Ordinario – C
Y mientras iban, fueron sanados. El Evangelio está lleno de curados, son como la procesión gozosa que acompaña el anuncio de Jesús: Dios está aquí, está con nosotros, implicado primero en las heridas de los diez leprosos, y luego en el asombro del único que regresa cantando. Mientras van son curados… los diez leprosos parten todavía enfermos, y es el camino el que es sanador, el primer paso, el término medio donde la esperanza se vuelve más poderosa que la lepra, abre horizontes y quita vida inmóvil. El verbo en imperfecto (mientras iban) habla de una acción continua, lenta y progresiva; paso a paso, un pie tras otro, poco a poco. Curación paciente como el camino.
Al samaritano que regresa Jesús le dice: ¡Tu fe te ha salvado! Los otros nueve también tuvieron fe en las palabras de Jesús, se pusieron en camino con una confianza anticipada. ¿Dónde está la diferencia? El leproso de Samaria no acude a los sacerdotes porque entendió que la salvación no deriva de normas y leyes, sino de la relación personal con él, Jesús de Nazaret. Está a salvo porque regresa a la fuente, encuentra la fuente y se sumerge en ella como en un lago. La curación no le basta, necesita la salvación, que es más que salud, más que felicidad. Una cosa es curarse, otra salvarse: en la curación se cierran las heridas, en la salvación se abre la fuente, entras en Dios y Dios entra en ti, llegas al corazón profundo del ser, a la unidad de todas tus partes. Y es como unificar los fragmentos, alcanzar no a los dones, sino al Dador, su océano de luz.
El único leproso «salvado» vuelve por el camino de la curación, y es como si se curara dos veces, y al final encuentra el asombro de un Dios que también tiene los pies en el polvo de nuestras calles, y la mirada en nuestras heridas. Jesús deja escapar una palabra de sorpresa: ¿No se encontró a nadie que volviera a dar gloria a Dios? En la balanza del Señor lo que pesa (la etimología de «gloria» recuerda el término «peso») viene de otra cosa, Dios no es la gloria de sí mismo: «la gloria de Dios es el hombre vivo» (San Ireneo). Y quién está más vivo que este hombrecito de Samaria, el doblemente excluido que se encuentra curado, que regresa gritando de alegría, agradeciendo «a gran voz» dice Lucas, bailando en el polvo del camino, libre como el viento.
¿Cómo saldremos de este Evangelio, de la Eucaristía del próximo domingo? Quiero salir aferrado, como un samaritano de piel primaveral, a un «gracias», muchas veces silenciado, muchas veces perdido. Aferrado, como un hombre muchas veces curado, al puñado de polvo frágil que es mi carne, pero donde respira el soplo de Dios, y su curación.
¿Para qué sirven los milagros? XXVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
- Raniero Cantalamessa, ofm
Un día, mientras Jesús estaba de viaje hacia Jerusalén, al ingreso de una aldea, le vinieron diez leprosos al encuentro. Parados a distancia, como prescribía la ley, gritaron: «Jesús Maestro, ten compasión de nosotros». Jesús tuvo compasión y les dijo: «Id a presentaros a los sacerdotes». Presentarse a los sacerdotes para recibir de ellos el atestado o testimonio de obtención de la curación y el permiso para reinsertarse en la comunidad era un acto previsto por la ley mosaica. Nosotros sabemos ya el resto. Mientras iban de camino, los diez leprosos se apercibieron todos como milagrosamente curados. Uno sólo de ellos,un samaritano, sin embargo, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se echó por tierra a los pies de Jesús dándole gracias. Y Jesús comentó: «¿No han quedado limpios los diez?; los otros nueve, ¿dónde están? ¿No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios?».
También, la primera lectura nos refiere una curación milagrosa de la lepra: la de Naamán, el sirio, por obra del profeta Eliseo. Por lo tanto, es clara la intención de la liturgia de invitarnos a una reflexión sobre el sentido del milagro y, en particular, del milagro que consiste en la curación de una enfermedad. Recojamos esta invitación habiendo visto que lo del milagro y lo de la curación milagrosa es una cuestión siempre abierta y muy debatida.
Digamos, ante todo, que la prerrogativa de hacer milagros es de entre las más refrendadas en la vida de Jesús. Quizás la idea principal que la gente se había hecho de Jesús durante su vida, antes aún que la de profeta, era la de ser un realizador de milagros. Los Hechos de los Apóstoles describen a Jesús como un «hombre acreditado por Dios ante vosotros con milagros, prodigios y signos» (2, 22). Jesús mismo presenta este mismo hecho como una prueba de la autenticidad mesiánica de su misión: «los ciegos ven y los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan» (Mateo 11,5). En la vida de Jesús no se puede eliminar el milagro sin desmadejar toda la trama del Evangelio.
Pero, preguntémonos: ¿por qué el milagro? ¿Qué pensar de este fenómeno, que ha acompañado toda la historia de la salvación y continúa acompañando hoy la vida de la Iglesia? Como todo carisma es una «manifestación del Espíritu»; por lo tanto, no es una cosa dejada a nuestro gusto o en poder de la crítica para aceptarla o no. Forma parte del planteamiento de fe; no se entiende como creer en todo lo que viene dicho como milagro; pero, al menos, hay que admitir la posibilidad y también la existencia de auténticos milagros. No olvidemos que el «don de curar» y el «poder de realizar milagros» están enumerados por Pablo entre los carismas proporcionados a la Iglesia (1 Corintios 12,9-10).
Junto con los relatos de los milagros, la Escritura nos ofrece asimismo los criterios para juzgar sobre su autenticidad y su finalidad. Según un texto de Isaías, Dios realiza «maravillas y prodigios» para romper la rutina y para impedir que nos acomodemos a una religiosidad ritualista y repetitiva, que lo reduce todo como a un «aprendiz de usos humanos» (Isaías 29,13 −14). El milagro produce sobresaltos de conciencia, manteniendo vivo el estupor o asombro, tan necesario en las relaciones con Dios. Además, el milagro actual nos ayuda a aceptar el milagro habitual de la vida y del ser, en el que estamos inmersos; pero lo malo es que siempre arriesgamos perderlo de vista o vulgarizarlo.
Al mismo tiempo, según aquel texto de Isaías, el milagro sirve también para confundir «la sabiduría de los sabios», esto es, para poner en saludable crisis la pretensión de la razón para explicarlo todo y para rechazar lo que no se sabe explicar. Rompe bien sea el extinto ritualismo que el árido racionalismo. Por lo tanto, entendido correctamente, el milagro no baja el nivel cualitativo de una religión, sino que lo eleva. Por lo demás, el milagro en la Biblia no es nunca un fin en sí mismo; tanto menos debe servir para engrandecer a quien lo realiza y a publicar sus poderes extraordinarios, como casi siempre acontece en el caso de curaciones y taumaturgos que hacen publicidad de sí mismos. Es un incentivo y un premio a la fe. Es un signo (así, en efecto, Juan llama preferentemente al milagro) y debe servir para enaltecerlo a un significado. Por esto, Jesús se muestra tan entristecido cuando, después de haber multiplicado los panes, se da cuenta que no han entendido de qué era «signo» (Marcos 6,51).
En el mismo Evangelio, el milagro aparece como ambiguo. Unas veces es visto positivamente y otras negativamente. Positivamente, cuando es admitido con gratitud y alegría, suscita la fe en Cristo y abre sin más a la esperanza de un mundo futuro, ni enfermedad ni muerte; negativamente, cuando es pedido o hasta pretendido para creer. «¿Qué signo haces para que viéndolo creamos en ti? ¿Qué obra realizas?» (Juan 6,30). «Si no veis signos y prodigios, no creéis» (Juan 4,48), decía con tristeza Jesús a sus oyentes.
La ambigüedad continúa, bajo otra forma, en el mundo de hoy. Por una parte, hay quien busca el milagro a toda costa; está siempre a la caza de hechos extraordinarios, se agarra a ellos y a su utilidad inmediata. En la parte opuesta, están los que no dan lugar alguno al milagro; lo miran, por el contrario, con un cierto hastío, como si se tratase de una manifestación deteriorada de religiosidad, sin darse cuenta que, de este modo, se pretende como enseñarle al mismo Dios qué es la verdadera religiosidad y qué no es. Lessing, célebre iluminista del Setecientos, ha formulado una argumentación que, aunque inaceptable en algunas de sus premisas, nos ayuda, sin embargo, a entender el deber permanente del milagro en el cristianismo. Del cristianismo, dice, no se podrá dar nunca una demostración racional definitiva de su verdad; porque verdades históricas ocasionales no podrán nunca llegar a ser la prueba de necesarias verdades de razón. En otras palabras, no se puede fundar lo universal sobre un hecho histórico particular, como es el acontecimiento y la persona de Jesucristo. Un individuo particular y concreto no puede representar lo universal y lo absoluto al mismo tiempo. Una prueba convincente de la verdad de la fe sería la manifestación de la potencia divina mediante milagros y signos prodigiosos. Si no es que estas cosas obligan sólo a los testigos oculares directos del hecho, mientras que pierden su fuerza apenas son referidas por otros. En este punto, de hecho, llegan a ser objeto de fe más que de experiencia, y más que para probar una cosa tienen necesidad de ser probadas ellas mismas. He ahí por qué, concluye, el cristianismo tendría necesidad en cada época de mostrar nuevos signos y prodigios, esto es, la «demostración del Espíritu y de su potencia».
Lo que a Lessing se le escapaba era que, de hecho, el Espíritu no ha cesado nunca de dar a la Iglesia esta prueba, ya que los milagros tenían lugar también en su tiempo como suceden hoy; pero es necesario saberlos reconocer y para esto es necesario, si no credulidad, al menos una cierta disponibilidad a creer. Yo he asistido a hechos prodigiosos; pero casi siempre evito hablar de ellos en mi predicación, precisamente por la razón ilustrada por Lessing: los milagros convencen si son vistos en persona; no si se oye contarlos. De uno de estos hechos me ha permanecido un recuerdo particularmente vivo. Me encontraba en el extranjero para predicar. Una mujer, apenas me vio, se vino hacia mi encuentro haciendo un gran espectáculo. «Me debe excusar, decía, pero es la primera vez que le veo cara a cara. ¿Se acuerda de mí?» En aquel momento, la reconocí como la mujer que años atrás, en una precedente estancia en aquella nación, la había visto pasear tanteando el terreno con un bastón blanco de los ciegos. Ella misma me contó lo que le había sucedido. Había habido en la ciudad una oración de curación para los enfermos. En un cierto momento, el sacerdote oraba por los que tenían problemas con la vista. Ella no estaba pensando en sí misma, sino que oraba, más bien, por la curación de otro ciego, que no se resignaba a su desgracia. Hubo en la sala como una especie de soplo de viento y ella gritó: «¡Atentos al panel del palco, está cayendo!» Fue así como se dio cuenta de que veía. La primera imagen que, entrando en sus ojos, le había devuelto la vista había sido la de Cristo, pintado sobre el panel.
Algunos recientes debates suscitados por el «fenómeno Padre Pío» de Pietrelcina, hoy ya canonizado, han puesto a la luz cuánta confusión hay aun girando en torno al milagro. No es verdad, por ejemplo, que la Iglesia considere milagro todo hecho inexplicable (¡de estos, como se sabe, está el mundo lleno y también la medicina!). Considera milagro sólo aquel hecho inexplicable que, por las circunstancias en que acontece (y rigurosamente certificadas), reviste el carácter de signo divino; esto es, de confirmación dada a una persona o de respuesta a una oración. Si una mujer, privada de pupilas desde el nacimiento, en un cierto momento comienza a ver, aun faltándole las pupilas, esto puede ser catalogado como un hecho inexplicable. Pero, si esto sucede precisamente mientras se estaba confesando con el Padre Pío, como de hecho ha ocurrido, entonces ya no basta más hablar simplemente de un «hecho inexplicable».
Nuestros amigos los «laicos», sin quererlo, nos ofrecen una contribución preciosa a la misma fe con su planteamiento crítico respecto a los milagros, ya que permanecen atentos a las posibles falsificaciones en este campo. Deben, sin embargo, también ellos, guardarse de un planteamiento no crítico. Es igualmente errado bien sea el creer a priori todo lo que nos viene despachado como milagroso, bien sea contradecirlo todo a priori sin ni siquiera darse la pena de examinar las pruebas. Se puede ser de los que tienen buenas tragaderas; pero también, de los…que no creen en nada, que, además, no es muy distinto.
En el episodio del Evangelio de hoy vemos reflejados los dos planteamientos posibles frente al milagro: el de los nueve leprosos, que no vuelven atrás, planteamiento utilitarista de quien busca el milagro por el milagro; y, después, el de quien se ha visto curado, el décimo leproso, que ha vuelto a dar las gracias con el planteamiento justo de quien no busca sólo los milagros de Dios, sino que antes aún busca al Dios de los milagros. Este no ha alcanzado sólo la salud sino también la salvación. Jesús lo despide efectivamente con las palabras: «Levántate, vete; tu fe te ha salvado».
Iglesia en Aragón. Comentario al evangelio. Domingo 28º Ordinario.
La lepra era el máximo exponente de la marginación, porque obligaba a los afectados a vivir una marginación deshumanizadora, desde el punto de vista personal, social y religioso. La enfermedad contagiosa de la lepra era un peligro para la sociedad y por eso se les marginaba. Hablemos de las tres enfermedades:
1.-Enfermedad física.
Era una enfermedad dolorosa y el enfermo sufría horriblemente al no tener medios para curarla. Jesús pasa por ahí y, “al verlos”, les dijo… Jesús pasa por la vida con los ojos abiertos. Todo lo ha visto y todo lo ha amado: Desde los grandes mundos siderales que ruedan por el espacio, hasta los pajarillos que anidan en los árboles; desde las altas montañas del Hermón cubiertas de nieve, hasta la belleza de los humildes lirios que, en Galilea, crecen en primavera, Pero, ante todo, ha visto el llanto y sufrimiento de las personas y no ha podido pasar de largo porque tiene un corazón compasivo y misericordioso. Para aquella sociedad, aquellos que sufren no tienen ni nombre: “unos leprosos”. Como no tienen nombre esos miles de personas que, en pleno siglo XXI, caen en el mar, tratando de buscar una vida digna. Como no han tenido nombre esos miles que han muerto a causa del Corona-virus sin la cercanía y el cariño de los familiares y amigos. Jesús quiere que estemos bien de salud. Por eso cura. Y cuando estamos enfermos quiere que busquemos los medios para que sanemos. La salud es un don precioso que no debemos perder ni malgastar. Es pecado todo lo que nos hace daño a la salud: emborracharse, drogarse, etc. Dios quiere que cuidemos nuestra salud.
2.- Enfermedad social.
Para evitar el contagio, esta enfermedad de la lepra era todavía más terrible porque los excluía de la sociedad y tenían que vivir aparte, incluso gritar para que nadie se acercara. «En cuanto al leproso que tenga la infección, sus vestidos estarán rasgados, el cabello de su cabeza estará descubierto, se cubrirá el bozo y gritará: ‘¡Inmundo, inmundo!’ (Lev. 13,45). Y era precisamente a causa de la misma enfermedad donde podían juntarse los enemigos irreconciliables: judíos y samaritanos. Y es que la enfermedad y la muerte nos igualan a todos. Y esto lo estamos comprobando con la terrible pandemia. Recientemente hemos padecido la terrible enfermedad social ya que se nos ha prohibido asistir a nuestros seres queridos cuando más nos estaban necesitando: en su agonía y en su muerte. Y algunos se han preguntado: ¿Dónde estaba Dios? Y Dios estaba justamente ahí donde estaba cuando Jesús moría en la Cruz: Sufriendo con el Hijo de sus entrañas, esperándole para darle el abrazo definitivo más allá de la muerte, en la gloriosa Resurrección. Lo resucitó porque no estaba de acuerdo con aquella muerte tan cruel ni con ninguna muerte que tanto sufrimiento produce en el mundo.
3.- Enfermedad religiosa.
Era la enfermedad más terrible. Se creía que la enfermedad era castigo de algún pecado: o suyo o de sus padres. Por eso se creían que Dios los había abandonado. Contra esta concepción luchó Jesús durante toda la vida. “Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó éste, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él (Jn. 9,1-3). Es horrible el pensar que hoy día, incluso entre los cristianos, se siga creyendo que las enfermedades, accidentes, incluso la pandemia, son castigo de Dios. Es la mayor ofensa al evangelio. Jesús nos dice que Dios es nuestro Padre y sólo quiere nuestro bien. Este mundo es muy limitado e imperfecto. Y si algo ha quedado claro en la pandemia es nuestra “vulnerabilidad”. Jesús, al hacerse hombre y morir en una Cruz, ha asumido nuestra misma vulnerabilidad para darnos un cuerpo glorioso, insufrible e inmortal como el suyo.
Alfa y omega. 28º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO. El milagro del corazón
El Evangelio del domingo XXVIII del tiempo ordinario nos presenta la escena de la curación de diez leprosos en las cercanías de Samaría. Es un pasaje que tiene mucha importancia en Lucas, porque en este Evangelio el samaritano es símbolo de la universalidad de la salvación. Recordemos la parábola del buen samaritano (cf. Lc 10, 25-37), que nos dice hasta dónde llega nuestra projimidad: hasta aquellos que están fuera de nuestras fronteras religiosas, culturales, físicas…
El Evangelio presenta a Jesús caminando a Jerusalén —en Lucas Jesús va siempre camino de Jerusalén: hacia la entrega (cf. Lc 9, 51; 13, 22). Precisa ahora que, en lugar de continuar hacia el sur, va a bordear los pueblos fronterizos de Samaría y Galilea, con toda la tensión que hay entre unos y otros. Justamente cuando va a entrar en un pueblo sucede algo inesperado: diez leprosos, excluidos de la sociedad, marginados y condenados al aislamiento como impuros y malditos por Dios y los hombres, van al encuentro de Jesús. Son hombres que, según la ley, tienen el pecado escrito en la piel; es un pecado que corrompe todo el cuerpo, toda la persona, convirtiéndolos en miembros rechazados por la comunidad.
En el texto evangélico de este domingo los leprosos son un pequeño grupo que, manteniéndose alejados, sin acercarse a Jesús, le gritan: «¡Maestro, ten piedad de nosotros!». Es un grito simple y corto, que enfatiza la miseria de estos hombres. Es una invocación al Señor, que es misericordioso y compasivo (cf. Ex 34, 6), y con su poder puede realizar lo que los leprosos solo pueden llegar a desear. Es una jaculatoria muy general, no precisa en su contenido, pero convertida en un eficaz lamento para los que sufren y piden ayuda y consuelo.
Jesús ve a cada uno de estos leprosos personalmente y, movido por la compasión, les da una orden que puede parecer enigmática: «Id y presentaos a los sacerdotes». Jesús obedece la ley. Según el Levítico había unos sacerdotes encargados de diagnosticar la lepra y dar fe de su curación (cf. Lv 13-14). Ellos hacen caso a Jesús y cumplen lo que les pide. Parten inmediatamente, se fían del Señor: si el Maestro les ha dicho que vayan a los sacerdotes, se producirá la curación. Y así sucede: mientras iban, fueron purificados, es decir, su lepra desapareció y quedaron puros.
Pero solo uno vuelve dando gritos, agradeciendo y bendiciendo a Dios, adorando a Jesús. Se postra ante Él. Es decir, en él, gracias a su apertura de corazón, aunque fuera samaritano, se ha producido el milagro. Los otros leprosos han sido curados corporalmente, pero la curación de momento no ha llegado al fondo del corazón. Sin embargo, en este samaritano Dios ha entrado hasta el corazón, y el efecto ha sido no solo la curación de la lepra, sino algo mucho más fuerte: ha reconocido el rostro de Dios en Jesucristo. ¡Qué gran milagro es este! Por eso Jesús alaba a este leproso, lo pone como ejemplo: «¿No han quedado limpios los diez?; los otros nueve, ¿dónde están?». Jesús los echa de menos, se siente frustrado, porque su milagro no ha logrado lo que pretendía. Ha sido eficaz, porque Él tiene poder, pero el poder de Dios cuenta con la libertad del hombre. Ellos le suplicaron la curación, pero no le pidieron la curación total. No se daban cuenta del mal que tenían dentro; lo único que querían era quedar limpios para ser reintegrados en la comunidad. ¿Pero no había nada dentro de ellos que pedía algo más?
Jesús valora al extranjero y alaba su fe, porque ese ha sido el verdadero resultado del milagro: este hombre ha nacido a la fe, ha nacido al Reino de Dios, ha reconocido a Jesús. Ahora esa lepra interior del pecado que nos oculta a Dios ha desaparecido. No importa si es un samaritano, un extranjero, alguien no vinculado con el yahvismo puro. Lo que importa es que ha resucitado.
Uno de los lugares donde el milagro se pide, se necesita y se desea es ciertamente la enfermedad. Cuando alguien es derrotado por el peso de la enfermedad, se siente limitado y sufre auténticos dolores, levanta la mirada a Dios y clama al Señor, de la misma manera que los leprosos gritan a Jesús en el Evangelio de este domingo: «Maestro, ten compasión de nosotros». Es el grito que surge en el lecho del dolor. La enfermedad nos invita también a caer en la cuenta de nuestra verdadera enfermedad al despertarnos a esa fe que seguramente estaba dormida. La enfermedad saca a flote nuestro verdadero yo. ¡Cuántas veces hemos visto enfermos que se preocupan más de los que están alrededor que de ellos mismos, con mucha discreción y delicadeza, aunque estén rotos de dolor, frente a otros enfermos que no hacen más que exigir y protestar!
La enfermedad nos pone también ante una pregunta interesante: ¿nos damos cuenta cuando nos encontramos sanos de que estamos enfermos de corazón, y de que esa es nuestra enfermedad radical que tenemos que pedir al Señor que nos cure? El milagro que pide el enfermo si es creyente de verdad es, en primer lugar, el milagro del corazón y, en segundo lugar, la curación del cuerpo. De dentro hacia fuera. El milagro del corazón, como ocurre en el Evangelio de este domingo, se traduce al final en un rayo de luz entre las nubes, en un entrever el rostro del Señor, en la fe. Solo quien vive en la libertad y en la gratitud es capaz de pedir y de ver el auténtico milagro, aunque tal vez para eso hay que ser extranjero, pobre o enfermo.