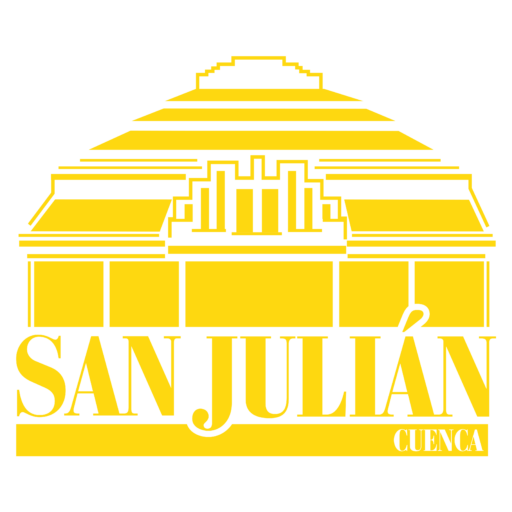Nos dice Juan que, cuando Jesús se apareció por primera vez a los apóstoles, Tomás no estaba. Y en él va a representarse la resistencia a la luz. A los apóstoles les había costado. Pero Tomás irá mucho más allá. No le había convencido la tumba vacía. No se rinde ante el testimonio de todos sus hermanos. Y cuando le aseguran que todos le han visto, quiere ir más allá: no solo tocar, sino averiguar la identidad del crucificado metiendo sus dedos, sus manos en las mismas llagas.
¿Es que Tomás no amaba a su Maestro? Si, evidentemente. Pero era testarudo, obstinado. No solo quería pruebas, sino que les exigía a la medida de su capricho.
Y Jesús se va a someter a ellas con una mezcla de ironía y realismo. Esta vez, los apóstoles se han reunido para rezar en común. Y Tomás se siente incómodo en medio de la fe de todos, pero el paso de los días parecer haber robustecido su insensibilidad. Más no por ello piensa en separarse de sus hermanos. Hay una fe, más honda que sus dudas, que sigue uniéndole a ellos. Esta fue su salvación: seguir con los suyos a pesar de la oscuridad.
Y Jesús vuelve a aparecerse, y se dirige a él: “Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente”. Ahora queda completamente desconcertado. En realidad, nunca había podido imaginarse que su deseo pudiera ser escuchado. Su desafío no había sido más que un poco imposible, un modo de encerrarse en su duda.
Eso creía él, al menos. Porque cuando vio a Jesús, cuando oyó su voz dulce, tierna, aun dentro de sus palabras, Tomás se dio cuenta de que, allá en el fondo, siempre había creído en la resurrección, que la deseaba con todo su corazón, que si se negaba a ella era por miedo a ser engañado en algo que deseaba tanto, que se había estado muriendo de deseo y de miedo de creer al mismo tiempo.
Tomás creía que no creía. Y Jesús le trajo a la sencillez alegre de creer sin sueños y sin miedos. En el fondo, Tomás se dio cuenta de que si se negaba a creer era por la rabia de no haber estado allí cuando Jesús vino. ¿Los demás iban a verle y él tendría que creer solo por la palabra de otros? Con su negativa estaba provocando a Jesús a aparecerse de nuevo. También él necesitaba mimos, cariño, ternura. En el fondo, no era más que un niño enrabietado.
Por eso temblaba cuando Jesús le mandó tocar. No quería hacerlo. Sentía ahora una infinita vergüenza de sus palabras de ocho días antes. Si tocó, no lo hizo ya por necesidad de pruebas, sino como una penitencia por su corazón. Deslumbrado, aplastado, cayó de rodillas y dijo: “Señor mío y Dios mío”.
Y, así, la humillación la llevaba a una de las más bellas oraciones de todo el evangelio: “Señor mío y Dios mío”. Nadie antes le había llamado así.
Llevamos ocho días de Pascua. ¿Y si nuestra oración la vamos asemejando un poco a la de Tomás?: “Señor mío y Dios mío”.