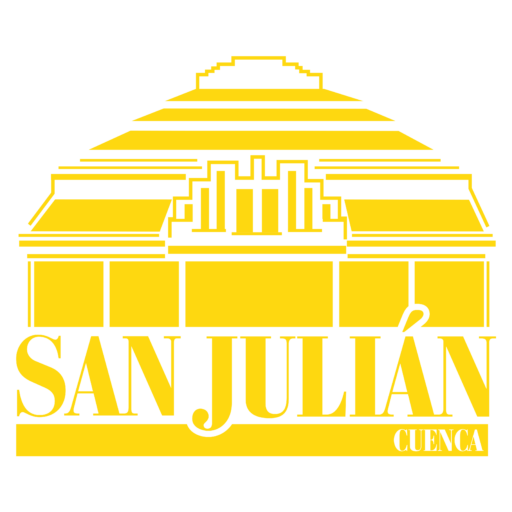Y Jesús lavó los pies a sus discípulos. Y Dios, por fin, se manifestó como es. Porque Él es el que es. Así.
¿Humildad verdadera? Infinitamente más… ¿Amor encarnado? Infinitamente más.
¿Quizás lo hizo para dar ejemplo? Pero, entonces, lo que llevó a cabo no era verdad, sino puro teatro: para que le vieran y aprendieran.
¿Quizás lo hizo para limpiar los corazones de sus discípulos? Mil medios y modos tenía para purificar mucho mejor.
¿Entonces?… Entonces, Jesús hizo, sencillamente, lo que le pedía el corazón. Porque, aquella noche, él, que los había amado, que los amaba, los amó hasta el extremo.
Y, espontáneamente, se anonadó. No simplemente se arrodilló. No se humilló. Se anonadó. Era hacerse nada para ellos. Y en ellos nosotros. A cada uno nos había lavado los pies si hubiéramos estado allí. A pesar de nuestros pecados, nuestras cobardías, nuestros egoísmos.
Así era él. Nuestro Dios. Nuestro Siervo. Ofrecía, frente a la traición, fidelidad; frente al pecado, pureza; frente al odio, amor.
Y hubo más. Pan y Vino. Cuerpo y Sangre. No ya intimidad, sino unión desde la entrega. No fue una parábola. No era una metáfora. El que nos había lavado los pies, se nos entregaba. Él. Nuestro Dios. Nuestro Siervo,
Y aún hubo más. Su despedida. Su mandamiento. “Este es mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he amado”.
No hay confusión: lavar los pies al amigo y al enemigo. Entregar cuerpo y sangre por el hermano y el extraño. Ser dioses de los demás siendo siervos para los demás.
Y no quiere dejar dudas: “En esto conocerán todos que sois discípulos míos: si os amáis unos a otros”.
Es la contraseña. Un cristiano sin amor es una mentira. Una iglesia sin amor es una blasfemia.
Sí. Dios es Amor. Y ese amor se va a derretir sobre nosotros hasta que la última gota ya de su sangre se deslice por el madero de la cruz y caiga, suavemente, al suelo del Calvario.