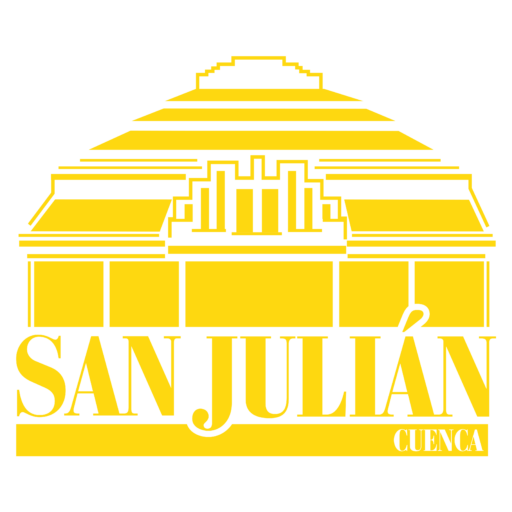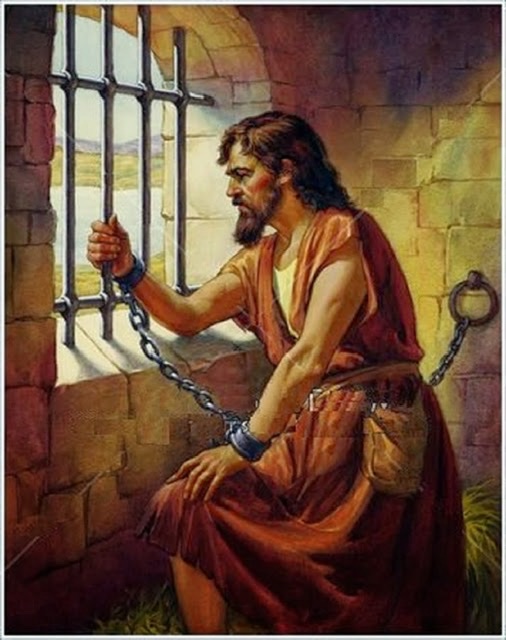III Domingo de Adviento (Ciclo A)
Primera lectura
Lectura del libro de Isaías 35, 1-6a. 10
El desierto y el yermo se regocijarán, se alegrará la estepa y florecerá, germinará y florecerá como flor de narciso, festejará con gozo y cantos de júbilo. Le ha sido dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón.
Contemplarán la gloria del Señor, la majestad de nuestro Dios. Fortaleced las manos débiles, afianzad las rodillas vacilantes; decid a los inquietos: «Sed fuertes, no temáis. ¡He aquí vuestro Dios! Llega el desquite, la retribución de Dios. Viene en persona y os salvará».
Entonces se despegarán los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se abrirán; entonces saltará el cojo como un ciervo. Retornan los rescatados del Señor. Llegarán a Sión con cantos de júbilo: alegría sin límite en sus rostros. Los dominan el gozo y la alegría. Quedan atrás la pena y la aflicción.
Salmo. Sal 145, 6c-7. 8-9a. 9bc-10
R/. Ven, Señor, a salvarnos
El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente,
hace justicia a los oprimidos,
da pan a los hambrientos.
El Señor liberta a los cautivos. R/.
El Señor abre los ojos al ciego,
el Señor endereza a los que ya se doblan,
el Señor ama a los justos.
El Señor guarda a los peregrinos. R/.
Sustenta al huérfano y a la viuda
y trastorna el camino de los malvados.
El Señor reina eternamente,
tu Dios, Sión, de edad en edad. R/.
Segunda lectura
Lectura de la carta del apóstol Santiago 5, 7-10
Hermanos: esperad con paciencia hasta la venida del Señor.
Mirad: el labrador aguarda el fruto precioso de la tierra, esperando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Esperad con paciencia también vosotros, y fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca.
Hermanos, no os quejéis los unos de los otros, para que no seáis condenados; mirad: el juez está ya a las puertas.
Hermanos, tomad como modelo de resistencia y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor.
Evangelio
Lectura del santo evangelio según san Mateo 11, 2-11
En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, mandó a sus discípulos a preguntarle: «¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro?».
Jesús les respondió: «Id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo: los ciegos ven, y los cojos andan; los leprosos quedan limpios y los sordos oyen; los muertos resucitan y los pobres son evangelizados. ¡Y bienaventurado el que no se escandalice de mí!».
Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan: «¿Qué salisteis a contemplar en el desierto, una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver, un hombre vestido con lujo? Mirad, los que visten con lujo habitan en los palacios. Entonces, ¿a qué salisteis?, ¿a ver a un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: “Yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino ante ti”. En verdad os digo que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista; aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él».
COMENTARIOS
Esa nueva creación que pasa por las historias de quienes viven al margen
Avvenire. El evangelio por Ermes Ronchi, Tercer Domingo de Adviento – Año A
¿Eres tú o deberíamos esperar a otro? Juan Bautista, el más grande nacido de mujer, ya no tiene las ideas claras. El que es «más que un profeta», duda y pide ayuda. No se ustedes, pero yo creo y dudo al mismo tiempo; y a Dios le gusta que me pregunte y le haga preguntas. No sé ustedes, pero yo creo y no creo, en un duelo, como el padre desesperado del relato de Marcos, que tiene un hijo al que el espíritu arroja al fuego y al agua para matarlo, y confiesa a Jesús: «Creo, pero ayúdame porque no creo» (Mc 9,23). Y Jesús responde de una manera maravillosa: no ofrece definiciones, pensamientos, ideas, teología, ni responde con un «sí» o un «no», lo tomas o lo dejas. Cuenta historias. Érase una vez un ciego… y en el pueblo de al lado vivía un cojo de nacimiento. Cuenta seis historias que comunicaban vida, tal como sucedió en los seis días de la creación, cuando la vida floreció en todas sus formas. Seis historias de nueva creación.
Jesús parte del último de la fila, no comienza desde prácticas religiosas, sino desde las lágrimas: ciegos, lisiados, sordos, leprosos, muertos, pobres…; desde donde la vida está más amenazada. Y les hace un vestido de caricias. Él no sana a las personas para fortalecer las filas de los discípulos, para hacerlos seguidores, para atraerlos a la fe como peces atrapados en el anzuelo de la nueva salud, sino para restaurarlos a la humanidad plena y sana, para que puedan ser hombres libres y totales. Y ya no tengan que llorar más.
La Biblia está hecha sobre todo de narraciones, las historias nos dicen qué sentido le damos al mundo, es decir, «¿qué historia nos estamos contando a nosotros mismos?» Todas las grandes narrativas dicen esto: cómo uno se enfrenta a la muerte, cuentan cómo no se muere, para empezar de nuevo. Son una iniciación a la vida. Jesús pide a los discípulos enviados por Juan que entren en una nueva narrativa del mundo. Entran y ven nacer la nueva tierra y el nuevo cielo. Y les pide que continúen la historia: contad lo que veis y escucháis.
Entonces la historia pregunta: ¿Qué fuiste a ver en el desierto? ¿Un buen orador? ¿Un formador de multitudes? ¿Un líder carismático? ¿Quizás una caña arrastrada por el viento? ¿Un oportunista que dobla la espalda para mantenerse en su lugar? ¿Qué fuiste a ver? ¿Un hombre envuelto en ropas suaves?
¿Preocupado por el vestido de diseñador? ¿Coche grande para mostrar? ¿Qué fuiste a ver? Porque Dios no se prueba a sí mismo, se muestra a sí mismo. En el desierto vieron un cuerpo marcado, tallado, grabado por la Palabra. Juan ofreció un anticipo de cuerpo, un capital de encarnación y la profecía se hizo carne y sangre.
Todos nos alimentamos de historias, y esta es la narración de la historia que más necesita la tierra para alimentarse: historias de creyentes creíbles.
Estad alegres, el Señor está cerca III DOMINGO DE ADVIENTO
P. Raniero Cantalamessa, ofm
«Estad siempre alegres en el Señor; os lo repito, estad alegres. El Señor está cerca» (Filipenses 4,4-5). Son las primeras palabras con que la liturgia acoge hoy a los que van a Misa. De ellas toma el presente domingo el nombre de Domingo «de la alegría» (Gaudete). De igual forma, el color litúrgico de este domingo puede ser distinto: no el austero morado sino el rosa. La primera lectura, sacada del profeta Isaías, es todo un himno a la alegría: «El desierto y el yermo se regocijarán, se alegrarán el páramo y la estepa, florecerá como flor de narciso, se alegrará con gozo y alegría». Ésta es, por lo tanto, la ocasión propicia para hablar de algo que los creyentes y los no creyentes tienen en común: el deseo de ser felices. Todos quieren ser felices. Sólo al sentir nombrar la felicidad, las personas, por así decirlo, se enderezan y te miran a las manos para ver si por casualidad tú estás en disposición de ofrecer alguna cosa a su sed o deseo. Es lo que une a buenos y a malos.
En efecto, nadie sería malo si de ello no esperase poder obtener un poco de felicidad. Si pudiéramos representarnos visiblemente a la entera humanidad en su movimiento más profundo veríamos a una muchedumbre inmensa en tomo a un árbol frutal erguirse sobre la punta de sus pies y extender desesperadamente las manos en un esfuerzo de coger algún fruto que, sin embargo, escapa a toda presa. La felicidad, ha dicho Dante, es «la dulce manzana que por tantas ramas va buscando el cuidado de los mortales». La búsqueda de la felicidad («the pursuit of happiness») está inserta en la constitución americana como uno de los derechos fundamentales del hombre. Pero entonces, ¿por qué son tan pocos los verdaderamente felices y asimismo los que lo son, por así decirlo, lo son por poco tiempo? Yo creo que la razón principal es que en la escalada hacia la felicidad equivocan la vertiente, escogen una vertiente que no lleva a la cima. No es difícil descubrir dónde se aloja el error.
La revelación dice que: «Dios es Amor» (1 Juan 4,16); el hombre ha creído poder darle la vuelta a la frase y decir: «¡El amor es Dios!» (Esta afirmación es de Feuerbach). No obstante, la revelación dice que «Dios es felicidad»; mas, el hombre invierte de nuevo el orden y dice: «¡La felicidad es Dios!» Pero ¿qué sucede de este modo? Nosotros en la tierra no conocemos la felicidad en estado puro, absoluta, como no conocemos el amor absoluto; conocemos sólo fragmentos de felicidad, que se reducen frecuentemente a borracheras pasajeras de los sentidos: joyas de cristal, que deslumbran por un instante, pero que dejan en sí la angustia de poder llegar a estar hechas añicos de un momento a otro. Por ello, cuando decimos: «¡La felicidad es Dios!», nosotros divinizamos nuestras pequeñas experiencias; llamamos «Dios» a la obra de nuestras manos o de nuestra mente. Hacemos de la felicidad un ídolo. De este tipo es la alegría cantada por Beethoven al final de la Novena Sinfonía, propuesta como ¡himno oficial de la Europa unida! La alegría viene definida como «la chispa de los dioses, hija de Elisio». Una alegría que no basta para todos y que por ello está reservada, se dice en aquel himno, sólo «a quien ha obtenido en suerte a una buena mujer o bebe en compañía de los amigos». «¡Alegría, alegría!» (Freude, Freude!) es un grito de deseo, que permanece sin respuesta. Beethoven mismo, que lo compuso, fue uno de los hombres más infelices que han existido nunca. Esto explica por qué quien busca a Dios encuentra siempre la alegría, mientras que quien busca la alegría no siempre encuentra a Dios. Quien busca la felicidad antes que a Dios y fuera de Dios no encontrará más que una vana representación, una «nodriza reseca», «cisternas agrietadas, que el agua no retienen» (Jeremías 2,13).
El hombre se reduce a buscar la felicidad por vía de cantidad: siguiendo placeres y emociones cada vez más intensos o añadiendo un placer a otro placer. Como el drogadicto, que tiene necesidad de dosis cada vez mayores para obtener el mismo grado de placer. Sólo Dios es feliz y hace felices. Por ello, un salmo nos exhorta: «Confía en el Señor y haz el bien… y él te dará lo que pide tu corazón» (Salmo 37,4). Con él, igualmente, las alegrías de la vida presente conservan su dulce sabor y no se transforman en angustias. No sólo las alegrías espirituales sino toda alegría humana honesta: la alegría de ver crecer a los propios hijos, del trabajo felizmente llevado a término, de la amistad, de la salud recuperada, de la creatividad, del arte, de la relajación en contacto con la naturaleza. Sólo Dios ha podido arrancar de los labios de un santo aquel grito: «¡Basta, Señor, con la alegría; mi corazón ya no puede contenerla más!» En Dios se encuentra todo lo que el hombre acostumbra a asociar con la palabra felicidad e infinitamente más, ya que «lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó, es lo que Dios preparó para los que lo aman» (1 Corintios 2,9). La meta final, que la fe enseña al hombre, no es el simple cese del dolor y el apagarse de los apetitos o deseos como en otras religiones. Es infinitamente más: es el suprimirse todas las ambiciones.
La Biblia describe la vida eterna con imágenes de fiesta, del banquete nupcial, del canto y de la danza. Entrar en ella es hacer el ingreso definitivo en la alegría: «Entra en el gozo de tu Señor» (Mateo 25,21). Es hora que comencemos a proclamar con más valentía el «alegre mensaje» de que Dios es felicidad, que la felicidad, no el sufrimiento, la privación, la cruz, tendrá la última palabra. Que el sufrimiento sirve sólo para remover obstáculos a la alegría, para ensanchar el alma, para que un día pueda acoger la más grande medida posible. «A los pobres se les anuncia la Buena Noticia». Son palabras pronunciadas por Jesús en el Evangelio de este Domingo, en donde la palabra «buena noticia» traduce a «Evangelio». ¡El Evangelio es anuncio de alegría! La humanidad ha terminado por convencerse de tener que escoger entre Dios y la felicidad. Inconscientemente hemos hecho de Dios al rival, al enemigo de la alegría del hombre. Un Dios «envidioso» como el de ciertos escritores paganos. Pero ésta es la obra por excelencia de Satanás, el arma que usó con éxito con Eva. Pero la alegría es como el agua corriente: es necesario procurarla para recibirla. «Que Yahvé muestre su gloria y veamos vuestra alegría» (Isaías 66,5), decían a los hebreos en tono de desafío los que les habían deportado. Igualmente, los no creyentes tácitamente nos dirigen a los cristianos el mismo desafío: «¡Que veamos vuestra alegría!» ¿Cómo dar a conocer la alegría? San Pablo, después de haber exhortado a los cristianos a «alegrarse siempre» (Filipenses 4,4), añade de inmediato: «Que vuestra afabilidad o magnificencia sea conocida por todos los hombres». La palabra «afabilidad» indica aquí todo un conjunto de actitudes hechas de indulgencia, de bondad de ánimo, de capacidad de saber ceder. Los creyentes testimonian la alegría cuando evitan toda acritud y pique personal, cuando saben irradiar confianza. Quien es feliz no es áspero y duro, no siente la necesidad de tener que puntualizarlo todo y siempre, sabe relativizar las cosas, porque conoce algo que es mucho más grande. La exhortación, que un profeta dirigió al pueblo hebreo en un momento de gran aflicción, está asimismo dirigida a todos nosotros: «Este día está consagrado a Yahvé vuestro Dios; no estéis tristes ni lloréis… No estéis tristes: la alegría de Yahvé es vuestra fortaleza» (Nehemías 8,9-10).
Comentario a las lecturas. Domingo 3º Adviento, ciclo A. Iglesia en Aragón
Todos los textos de este tercer Domingo de Adviento nos hablan de la alegría. Una alegría desbordante que incluso adquiere proporciones cósmicas: “El desierto y el yermo se regocijarán, se alegrarán el páramo y la estepa, florecerá como flor de narciso, se alegrará con gozo y alegría”. (1ª lectura). ¿Cuál es el motivo de la alegría?
1.- Alegraos porque el Señor está cerca.
Es curioso descubrir cómo todos los acontecimientos que tienen una relación con el Nacimiento de Jesús están llenos de alegría.
– Alegría rezuman las palabras del Ángel a María en la Anunciación. “Alégrate, María, la llena de gracia”.
– Alegría las palabras de su prima Isabel cuando ésta sale al encuentro de María: ¿De dónde a mí la dicha que venga a visitarme la Madre de mi Señor? “Feliz tú, María, porque has creído”…
– Alegría del niño Juan que, en el vientre de su madre, da un salto de júbilo…
– Alegría del ángel que anuncia al salvador en Belén: “Os anuncio un gran gozo: os ha nacido un Salvador”.
– Y alegría del anciano Simeón que cuando tiene en sus brazos al Salvador dice que ya no le tiene ningún miedo a la muerte. El Mesías que aquí aparece es un Mesías que viene al mundo a traernos la alegría.
Hoy, a más de 20 siglos de distancia de los hechos, nos preguntamos: ¿Se nota que el Mesías está con nosotros? ¿Vivimos los cristianos una alegría especial? ¿Se nota que somos una raza distinta? ¿De verdad que salta de gozo nuestro corazón por dentro, como saltó de gozo Juan en el seno de su madre? La alegría, la verdadera alegría capaz de convertir el páramo y la estepa de nuestro corazón en “flor de narciso” es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Ni los filósofos ni los sabios; ni los políticos ni los técnicos son capaces de traernos “salvación”, es decir, “solución” a nuestros problemas vitales. Sólo Jesús es nuestro Salvador. Sólo Él es capaz de darnos una “paz paradisíaca”. En Él podemos encontrar el paraíso perdido y esperar la caricia de Dios que se acerca a pasear con nosotros “a la brisa de la tarde”.
2.- ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro?
A la cárcel de Maqueronte donde está preso Juan Bautista, le llegan noticias de Jesús que a Juan le dejan desconcertado. Jesús no habla de ira, de venganza, de desquite por parte de Dios. En los labios de Jesús afloran palabras de bondad, de dulzura, de cercanía, de perdón y de misericordia. A Juan Bautista le viene una duda existencial: ¿Será o no será el Mesías? Juan es el último de los profetas, siempre con resabios de una mentalidad que esperaba a un Mesías “bueno para los buenos” pero “vengativo para los malos”. Con Jesús comienza “El Reino de Dios”. Coincidiendo con lo mejor de los profetas, Jesús apela a las obras. Es curioso que Jesús, a la pregunta de Juan, no contesta con palabras, sino que apela a los hechos concretos: Decidle lo que estáis viendo: “Los ciegos ven, los sordos oyen, los inválidos andan, los leprosos quedan limpios, los muertos resucitan y los pobres reciben buenas noticias”. Jesús viene a desplegar en nosotros todas nuestras capacidades:
– De ver más allá de lo que ven los ojos materiales…
– De oir los lamentos de la gente que sufre…
– De sanar a los infectados de la tierra…
– De hacer caminar a pie a los que necesitan muletas…
– De resucitar lo que está muerto o a punto de morir…
Más aún: los pobres reciben buenas noticias…
“Veo con claridad que lo que la Iglesia necesita hoy es una capacidad de curar heridas y dar calor, cercanía y proximidad a los corazones”. (Papa Francisco).
3.– Dichoso del que no se escandalice de mí:
Jesús con sus gestos y palabras era un provocador. La gente religiosa de entonces no estaba acostumbrada a ese lenguaje ni a ese modo de comportarse. Jesús es un escándalo. Pero “un bonito escándalo de amor”. Él ha sido enviado para hacer la vida más digna y dichosa para todos hasta alcanzar su plenitud en la gran fiesta final del Padre. Que nadie espere otro Mesías. ¿A qué Mesías seguimos hoy los cristianos? ¿Qué ve la gente en nuestras vidas? ¿Les convence lo que estamos haciendo?
Alfa y omega. 3er DOMINGO DE ADVIENTO. La llegada próxima de reino de Dios
El pasado domingo, segundo de Adviento, escuchamos las palabras de Juan Bautista, que predicaba la venida muy próxima del reino de Dios, pedía la conversión y anunciaba que detrás de él había uno más fuerte que él, el Mesías y el Juez del final de los tiempos (cf. Mt 3, 1-12): Jesús, a quien habría bautizado indignamente (cf. Mt 3, 13-17).
Pero Mateo nos habla de Juan tres veces más: cuando es arrestado y Jesús comienza su evangelización (cf. Mt 4, 12-17); cuando envía mensajeros desde la prisión para interrogar a Jesús, quien a su vez habla de él a la multitud (cf. Mt 11, 2-11, Evangelio de este domingo), y finalmente se narra su martirio (cf. Mt 14, 1-12).
Hoy escuchamos a un Juan muy diferente del que había aparecido en el Evangelio como predicador y el que bautizaba a las numerosas multitudes que acudían a él. Juan está en prisión, solo, a merced de la voluntad del tetrarca Herodes, en la fortaleza de Maqueronte al este del mar Muerto. Está lejos de la multitud, ya nadie parece recordarlo, pero conoce la predicación y las acciones de Aquel a quien había señalado como el que viene, Jesús. La suya es una hora de tinieblas y lo asaltan las dudas: ¿quizá se equivocó en su servicio profético, en ofrecer una voz al Señor en el que creía? ¿Fue el anuncio del reino de Dios y del Juez ahora próximo a establecer la justicia de Dios una construcción enteramente personal suya? Si Jesús es el que viene —como había predicado Juan—, ¿por qué no lo libra de las manos de Herodes? ¿Por qué los malos triunfan y los justos son oprimidos, sin que nadie sufra?
Es la noche de un creyente que no ve cómo sus palabras pronunciadas en obediencia a Dios son seguidas por hechos y acontecimientos acordes con ellas. Las Escrituras meditadas e interpretadas hablan de un Hijo del hombre que viene en gloria para juzgar y reinar (cf. Dn 7, 13-14)… Sin embargo, Jesús se muestra muy diferente, sobre todo en el estilo: no vive en el desierto, no se alimenta de raíces y miel silvestre, sino que va con sus discípulos a hospedarse con los pecadores, sin temer el contacto con los impuros; también va a comer con los fariseos, a quienes Juan había condenado con tanta indignación.
Para el Bautista Jesús aparece como un «Mesías al revés», es decir, un Mesías debilitado, pobre, frágil, humilde; ni siquiera aparece como el Juez escatológico porque, cuando se encuentra con aquellos que se saben pecadores, les perdona los pecados. Pero incluso en medio de estas dudas, Juan sigue siendo creyente en la Palabra de Dios, y por eso deja la última palabra a Jesús.
Envía a algunos de sus discípulos a interrogar al que había bautizado, dispuestos a creer sus palabras y a obedecerle: «¿Eres tú el que ha de venir tenemos que esperar a otro?». Y he aquí, en respuesta, las palabras de Jesús a Juan: «Ve y dile lo que oyes y ves: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son purificados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les proclama la buena nueva». ¡Aquí está la acción y la palabra de la venida de Dios, de Jesús!
No hace gestos de verdugo, no actúa con poder, no se impone y no muestra fuerza; no, su acción alcanza a los pobres, a los últimos, a los que sufren y están en necesidad, y para todos su presencia es buena noticia. Estas palabras fueron suficientes para Juan: ahora puede ir hacia la muerte con una fe probada y fatigosa, pero adhiriéndose a las palabras de Jesús.
Por eso Jesús proclama que Juan es mucho más grande que un profeta, es su precursor, es aquel a quien Dios envió antes para prepararle el camino (cf. Ex 23, 20; Ml 3, 1; Is 40, 3). Juan es el mayor nacido de mujer, pero Jesús, que se hizo el más pequeño en el reino de Dios, es mayor que él. Todavía resuena para nosotros la amonestación de Jesús: «Bienaventurados los que no se ofenden por mí».
Ciertamente, es difícil creer en el «Mesías al revés», creer en la necesidad de la cruz para el Mesías, creer en el fracaso humano de los enviados de Dios. Juan mantuvo la fe hasta el final, ¿y cómo vivimos nuestra fe de cara a las tinieblas, a la cruz?