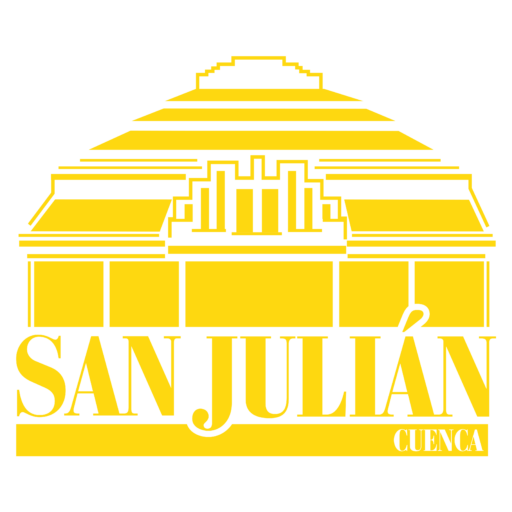Cuando escuchamos esta parábola, ¿realmente nos choca? ¿nos estremece su mensaje? A los judíos que escuchaban a Jesús sí que tuvo que perturbarlos. Porque ellos tenían claro que a Dios se le podía satisfacer con las prácticas religiosas, con el cumplimiento de los mandamientos y preceptos… ¿las obras de misericordia que llamamos nosotros? (dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, visitar y cuidar al enfermo, dar posada al peregrino…). Claro que las conocían, pero eran como un añadido, un complemento, algo no realmente necesario para estar a bien con Dios.
¿No pasará algo parecido entre nosotros? Porque, quizás y solo quizás, queriendo ser buenos cristianos, hemos creído que debíamos estar pendientes de nuestro “yo”. Y, así, revisamos nuestros fallos, nuestros defectos, a los que no terminamos de vencer: el mal genio, la envidia, la pereza, los deseos mundanos, las manías impropias de un cristiano… y hasta nos damos cuenta de que tenemos que arrepentirnos por incumplir algunas obligaciones, prácticas religiosas (falta de oración, faltar a misa, romper el ayuno o la abstinencia…).
Bueno, creer que tenemos que mejorar como personas, que tenemos que luchar contra nuestros fallos y debilidades, ¡pues está muy bien! ¡Claro que sí! Pero por ello no es necesario ni ser cristiano ni ser discípulo de Jesús. Porque eso es propio de toda persona que se precie. Pero el Señor, a nosotros, hoy, nos pone el acento en otras cosas: no habla en la parábola del juicio final de nuestra vida espiritual, de nuestra de, de nuestras prácticas. ¡Ay, si todo eso no me ayuda a amar más, a ser más misericordioso, a entregarme a los demás!
Jesús estaba “cansado” de esa religión llena de solmenes liturgias y procesiones, de distinciones entre lo puro y lo impuro, lo permitido y lo prohibido, de oraciones, sacrificios y ofrendas por mí y por los míos, dejando fuera (y a veces, incluso condenando “en nombre de Dios”) a los que no consideraban “ de los nuestros” (los que, curiosamente, muchas veces eran los que más necesitaban la cercanía y la ternura de Dios llevada por los que se consideraban “el pueblo de Dios”).
¿Os habéis fijado que Cristo, en la parábola, no dice: “… y me amasteis”, si no “me disteis de comer, me hospedasteis, vinisteis a verme”? Es muy sencillo: Nuestro único mandamiento es amar, amar a Dios y al prójimo. Pues bien, el cumplimiento de la primera parte (amar a Dios) es hacer la segunda parte (amar al prójimo). Vamos, que lo esencial no es tu fe, si no tu amor:
- Una palabra amable, un oído atento y paciente.
- Una visita al anciano, al enfermo o al que está solo en su casa; hacerle la cama en estos tiempos, limpiarle un poco la cara…
- Acercarte a una residencia (el día que nos dejen, claro) para ver a ese antiguo vecino con la cabeza un poco perdida y para sacarlo de paseo…
- O simplemente sonreír tras la mascarilla, que parece que no se ve, pero la mirada siempre la reflejará.
Con confinamiento o sin él, con cierres perimetrales o no, Jesús nos urge a practicar la misericordia. Si es que pasa lo mismo que con la dichosa pandemia: Debemos salvarnos todos juntos, o nadie lo conseguirá. El rudo individualismo, el “yo” siempre contará a favor del virus. Y también del mal.
Ojalá que nosotros, cristianos, seguidores de Jesús, destaquemos y se nos reconozca principalmente no simplemente por nuestra práctica religiosa, si no por hacer de nuestra vida una entrega, un servicio, un compromiso por los demás, para que no haya tanta soledad, tanto miedo, tanto individualismo, tanta falta de amor.
Venga, amemos como él nos amó, que nuestra vida, entonces, merecerá la pena y el Señor podrá decirnos: “Venid, benditos de mi Padre”.