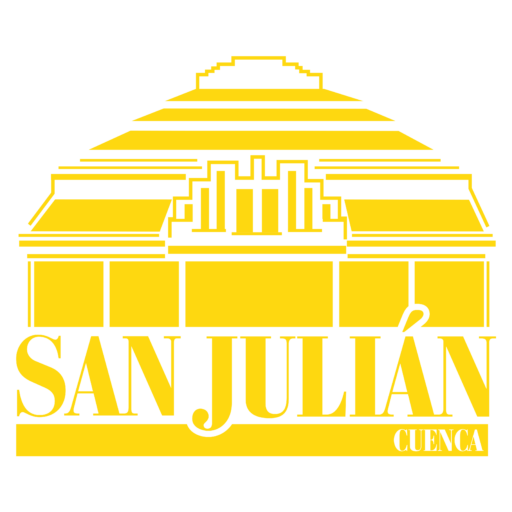XXXIV Domingo del tiempo ordinario.
Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo Rey del universo
Primera lectura
Lectura del segundo libro de Samuel 5,1-3:
En aquellos días, todas las tribus de Israel se presentaron ante David en Hebron y le dijeron: «Hueso tuyo y carne tuya somos. Desde hace tiempo, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú el que dirigía las salidas y entradas de Israel. Por su parte, el Señor te ha dicho: “Tú pastorearás a mi pueblo Israel, tú serás el jefe de Israel”».
Los ancianos de Israel vinieron a ver al rey en Hebrón. El rey hizo una alianza con ellos en Hebrón, en presencia del Señor, y ellos le ungieron como rey de Israel.
Salmo. Sal 121,1-2.4-5. R/. Vamos alegres a la casa del Señor
Qué alegría cuando me dijeron:
«Vamos a la casa del Señor»!
Ya están pisando nuestros pies
tus umbrales, Jerusalén. R/.
Allá suben las tribus, las tribus del Señor,
según la costumbre de Israel,
a celebrar el nombre del Señor;
en ella están los tribunales de justicia,
en el palacio de David. R/.
Segunda lectura
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Colosenses 1,12-20
Hermanos:
Demos gracias a Dios Padre, que os ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino del Hijo de su amor, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados.
Él es imagen del Dios invisible, primogénito de toda criatura; porque en él fueron creadas todas las cosas: celestes y terrestres, visibles e invisibles. Tronos y Dominaciones, Principados y Potestades; todo fue creado por él y para él. Él es anterior a todo, y todo se mantiene en él.
Él es también la cabeza del cuerpo: de la Iglesia.
Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo.
Porque en él quiso Dios que residiera toda la plenitud. Y por él y para él quiso reconciliar todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz.
Evangelio
Lectura del santo evangelio según san Lucas 23,35-43
En aquel tiempo, los magistrados hacían muecas a Jesús diciendo: «A otros ha salvado; que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el Elegido».
Se burlaban de él también los soldados, que se acercaban y le ofrecían vinagre, diciendo: «Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo».
Había también por encima de él un letrero: «Este es el rey de los judíos».
Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: «¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros».
Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía: «¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en la misma condena? Nosotros, en verdad, lo estamos justamente, porque recibimos el justo pago de lo que hicimos; en cambio, este no ha hecho nada malo».
Y decía: «Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino».
Jesús le dijo: «En verdad te digo: hoy estarás conmigo en el paraíso».
COMENTARIOS
El Señor está dentro de nuestro dolor
Avvenire. El evangelio por Ermes Ronchi, XXXIV Domingo, Cristo Rey – Año C
Lucas sitúa su última parábola sobre la misericordia en el Calvario, entre los tres condenados al mismo suplicio. Y comienza en la boca de un hombre, o más bien de un criminal, que, en su impotencia al estar clavado a la muerte, exprime, de las espinas del dolor, la miel de la compasión por su compañero en la cruz: Cristo. Y trata de defenderlo y quisiera protegerlo de la burla de los demás con la última voz que tiene: ¿no ves que él también está en el mismo dolor que nosotros? Palabras que son como una revelación para nosotros: incluso en la vida más retorcida vive una migaja de bondad; no hay vida, no hay ser humano, sin un poco de luz. Un asesino es el primero en poner ahí arriba el sentimiento del bien, es él quien abre la puerta, quien ofrece una ayuda, y Jesús entra en ese ámbito de ordinaria humanidad extraordinaria.
¿No ves que sufre con nosotros? Una gran definición de Dios: Dios está dentro de nuestro sufrimiento, crucificado en todos los crucificados de la historia, navega en ese río de lágrimas. Su vida y la nuestra, un solo río. “Tú eres un Dios que sufre en el corazón del hombre” (Turoldo). Un Dios que entra en la muerte porque cada uno de sus hijos entra allí. Para ser con ellos y como ellos. El primer deber del que ama es estar con los que ama.
Él no ha hecho nada malo. Qué hermosa definición de Jesús, clara, sencilla, perfecta: ningún mal, a nadie, nunca. Sólo bueno, exclusivamente bueno. En el suplicio, ante la muerte, se establece una comunión más fuerte que el tormento, un momento humanísimo y sublime: Dios y el hombre se apoyan el uno en el otro. Y el ladrón que ofreció compasión ahora pide y recibe compasión: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús no sólo se acordará, sino que se lo llevará consigo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Como un pastor que lleva sobre sus hombros la oveja perdida para que el regreso a casa sea cada vez más fácil.
«Acuérdate de mí» ora el pecador, «tú hoy estarás conmigo» responde el amor. Síntesis extrema de todas las oraciones posibles. Acuérdate de mí, reza el miedo, estarás hoy conmigo, responde el amor. No solo el recuerdo, sino el abrazo que sostiene y une y nunca te deja caer: «conmigo, para siempre«. Las últimas palabras de Cristo en la cruz son tres palabras de un príncipe, tres edictos reales de un verdadero rey del universo: hoy, conmigo, en el paraíso. Jesús, idealista irreductible de un idealismo salvaje e indomable. Tiene la muerte encima, la muerte dentro, y piensa en la vida para ese hijo de Caín y del amor que junto a él chorrea sangre y miedo. Está derrotado y piensa en la victoria, en un hoy conmigo, un hoy de luz y de comunión. Ya es Pascua.
Jesucristo rey del universo y de los corazones XXXIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO, SOLEMNIDAD DE CRISTO REY.
P. Raniero Cantalamessa, ofm
De vez en cuando nos llega la noticia de grandes festejos organizados por un pueblo en honor de su soberano en circunstancias particulares. Hoy es todo el pueblo cristiano quien hace fiesta a su Soberano y Rey. Un reino, el suyo, que el prefacio de hoy define «de la verdad y de la vida, de la santidad y de la gracia, de la justicia, el amor y la paz». Dice san Pablo en la segunda lectura, que arrancándonos del reino de las tinieblas el Padre nos ha trasladado al reino de su Hijo, en el que tenemos «la redención y la remisión de los pecados».
La solemnidad de hoy, en cuanto a su institución, es bastante reciente. De hecho, fue instituida por el papa Pío XI, en 1925, en respuesta a los regímenes políticos ateos y totalitarios, que negaban los derechos de Dios y de la Iglesia. El clima del que nació la fiesta es atestiguado, por ejemplo, por la revolución mexicana, cuando muchos cristianos fueron a la muerte gritando hasta el último momento: «¡Viva Cristo rey!»
Pero si la institución de la fiesta es reciente, no lo es así su contenido y su idea central, que, por el contrario, es antiquísima y se puede decir que nace con el cristianismo. La solemne proclamación de fe: «Jesús es el Señor» con la que muchos mártires de los primeros siglos iban al martirio, poniendo su lealtad a Cristo por encima de la del emperador, estaba ya en esta línea. Apenas la fe cristiana fue libre para expresarse en el arte, las dos imágenes favoritas de Cristo fueron las mismas que encontramos constantemente asociadas a la fiesta de hoy: la del Buen Pastor y la del Pantocrator, esto es, el dominador universal. Esta última frecuentemente llenaba de sí la entera media naranja del ábside en las iglesias, envolviendo a la asamblea en un gesto más de protección que de dominio. Cuando se comenzó a dibujar y pintar el crucifijo (en los primeros tiempos, la cruz había sido representada sin Cristo encima), fue de esta manera como vino representado: con la corona en la cabeza, el hábito y el porte real. Era un modo de afirmar, también con los colores, la verdad proclamada en la liturgia: «Dios reina desde el madero» (regnavit a ligno Deus).
Para descubrir cómo esta fiesta nos afecta de cerca, baste recordar una distinción sencillísima. Existen dos universos, dos mundos o cosmos: el macrocosmos, que es el universo grande y exterior a nosotros, y el microcosmos o pequeño universo, que es cada uno de los hombres. Es pequeño, pero en realidad más grande que el universo material externo. El hombre, en efecto, aunque no es más que un pequeño punto de casi nada en el universo, con su inteligencia es capaz de «abrazar» y dominar el entero cosmos con todas sus galaxias. La liturgia misma en la reforma que ha seguido al concilio Vaticano II, ha sentido la necesidad de arrinconar el acento de lo festivo acentuando el aspecto humano y espiritual de la celebración de este día más que el, por así decirlo, político. La oración de la fiesta ya no pide más, como se hacía en el pasado, el «aunar a todas las familias de los pueblos para someterlas a la dulce autoridad de Cristo», sino que dice: «haz que toda la creación, liberada de la esclavitud del pecado, sirva a tu majestad y te glorifique sin fin».
Es conmovedor hacer notar en el evangelio de hoy una cosa. En él se refiere que, en el momento de su muerte, sobre la cabeza de Cristo colgaba el escrito: «Éste es el rey de los judíos» y los circunstantes le desafiaban para que mostrara abiertamente su realeza: «Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Muchos, incluso, de entre sus amigos esperaban una demostración espectacular de su realeza en el último momento. Pero él escoge demostrar su realeza preocupándose de un solo hombre, que, además, era un malhechor: «Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino…le respondió: “Te lo aseguro: hoy estarás conmigo en el paraíso»».
Desde esta perspectiva la pregunta más importante para planteamos en la fiesta de Cristo Rey no es si él reina o no en el mundo, sino si reina o no dentro de mí; no si su realeza es reconocida por los estados y por los gobiernos, sino si es reconocida y vivida por mí. ¿Cristo es Rey y Señor de mi vida? ¿Quién reina dentro de mí, quién fija los fines y establece las prioridades: Cristo o algún otro? Según san Pablo existen dos posibles modos de vivir: o «para sí mismos» o «para el Señor». Escribe: «Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo; como tampoco muere nadie para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, para el Señor morimos. Así que, ya vivamos ya muramos, del Señor somos. Porque Cristo murió y volvió a la vida para eso, para ser Señor de muertos y vivos» (Romanos 14, 7-9). «Vivir para sí mismo» significa vivir como quien tiene el propio principio y el propio fin en sí mismo; indica una existencia encerrada en sí mismo, tendida solo a la propia satisfacción y a la propia gloria sin alguna perspectiva de eternidad. «Vivir para el Señor», por el contrario, significa vivir del Señor, de la vida que viene de él, de su Espíritu, y vivir para el Señor, esto es, en vistas a él, para su gloria. Se trata de una sustitución del principio dominante: ya no más «yo», sino Dios.
Se trata de operar en la propia vida una especie de revolución copernicana. En el sistema antiguo, tolemaico, se pensaba que la tierra inmóvil estuviese en el centro del universo, mientras que el sol le giraba alrededor, como su vasallo y servidor, para iluminarla y calentarla; pero Copérnico le ha dado el giro a esta opinión, demostrando que el sol está fijo en el centro y la tierra gira en tomo a él para recibir luz y calor. Para realizar en nuestro pequeño mundo esta revolución copernicana, debemos pasar también nosotros del sistema antiguo al sistema nuevo. En el sistema antiguo es la «tierra», mi «yo», el que quiere estar en el centro y dictar leyes, asignando a cada cosa su puesto, que se corresponde con los propios gustos. En el sistema nuevo, es el «sol», Cristo, el que está al centro y reina, mientras que mi «yo» se vuelve humildemente hacia él, para contemplarle, servirle y recibir de él «el Espíritu y la vida». Se trata verdaderamente de una nueva existencia. Frente a ella, la misma muerte ha perdido su carácter de irreparable. La contradicción máxima que experimenta el hombre desde siempre, la de la vida y de la muerte, ha sido superada. La contradicción más radical ya no está más entre el «vivir» y el «morir», sino que está entre vivir «para sí mismo» y vivir «para el Señor». «Vivir para sí mismo» ya es la verdadera muerte. Para quien cree, la vida y la muerte física son solamente dos fases y dos modos distintos de vivir para el Señor y con el Señor: el primero, a modo de primicia en la fe y en la esperanza; el segundo, con la plena y definitiva posesión en el modo por el que se entra con la muerte.
En uno de los ciclos litúrgicos precedentes (ciclo A), en la segunda lectura de esta fiesta, se escuchaba una palabra del Apóstol, que nos hace reflexionar: «Cristo tiene que reinar hasta que Dios haga de sus enemigos estrado de sus pies. El último enemigo aniquilado será la muerte. Y, cuando todo esté sometido, entonces también el Hijo se someterá a Dios, al que se lo había sometido todo. Y así Dios lo será todo para todos» (1 Corintios 15,25-28). ¿Qué significa esto? Que, con mi elección, yo puedo adelantar o retrasar el cumplimiento final de la historia de la salvación. He aquí un pensamiento valeroso, pero verdadero, de Orígenes: yo soy miembro del cuerpo de Cristo y Cristo no quiere someterse al Padre sólo con una parte de su cuerpo sino con todo. Mientras haya, pues, un solo miembro que rechace ofrecerse con él al Padre, él no puede considerar concluida su obra, no puede someter el Reino al Padre. No se resigna a dejarnos atrás.
La Eucaristía nos ofrece cada vez la oportunidad ideal para renovar nuestra elección. Allí, Cristo se ofrece al Padre y ofrece consigo a todo su cuerpo en un único e indiviso ofrecimiento; se anticipa, en el misterio, a la entrega del Reino al Padre, que tendrá lugar al final de los tiempos. Como un arroyo que desemboca en un río grande desde un valle lateral y viene desde aquel momento trasportado a sí mismo por el río principal en su curso hacia el mar, así también nosotros cuando «desembocamos o nos abandonamos» en Cristo.
En muchos comercios, en ciertos períodos del año, hay pegado un cartel con la inscripción: «Se aceptan listas de boda». ¿Qué son estas listas de boda? Los que están a punto de casarse, para evitar recibir regalos inútiles o duplicados, redactan una lista de cosas que se sentirían felices de recibir por los amigos como regalo, y la depositan en un comercio a su elección, que después discretamente la indican a sus conocidos. Pues bien, también Jesús ha depositado en alguna parte su lista de bodas, el elenco de regalos, que, como rey, quisiera recibir de sus súbditos, en la fiesta de Cristo Rey y durante todo el resto del año. Basta abrir el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25 (el Evangelio de esta fiesta en el ciclo A). Allí se dice definitivamente cuáles son los regalos que él considera hechos para sí mismo: «Estaba desnudo…, tenía hambre…» Volvámosla a leer y escojamos el regalo que ofrecer a Jesús. «Al que nos ama y nos ha lavado con su sangre de nuestros pecados y ha hecho de nosotros un Reino de sacerdotes para su Dios y Padre» (Apocalipsis 1,5-6).
Iglesia en Aragón. Comentario al evangelio. Domingo de Cristo Rey, ciclo C.
1.- YO SOY REY. PERO NO DE ESTE MUNDO.
Los reyes de este mundo viven en Palacios, tienen esclavos que les sirvan y soldados que les defiendan. Les gustan los honores, las dignidades, las grandezas. La primera lectura habla de la unción de David como rey de Israel. Hay que tener en cuenta su elección a través de Samuel:” Fue a casa de Jesé y éste le mostró sus hijos más fuertes y robustos. Y ninguno le agradó. ¿No tienes más hijos? Sí, “el más pequeño” que está pastoreando el rebaño. Buscadlo, ése es el elegido. Dice Dios: “Vosotros os fijáis en las apariencias, pero yo miro el corazón” (1Sam. 16, 7-12). Jesús es rey, pero pasó por la vida como “el pequeño, el siervo, el humilde”. Cuando, después de la multiplicación de los panes, le quieren hacer rey, se esconde (Jn.6,15). Si los reyes de este mundo buscan un camino de “ascenso” Jesús siempre busca el camino de “descenso”, hasta lavar los pies a sus discípulos.
2.- YO SOY REY. PERO MI CORONA NO ES DE ORO NI PERLAS PRECIOSAS SINO DE ESPINAS.
De la cabeza de este gran rey han salido ideas geniales, proyectos maravillosos, sueños sublimes. Él ha querido reinar desde el amor y ha pasado por la vida “haciendo el bien a todos”. Ha predicado la igualdad, la fraternidad, el perdón. Y no sólo lo ha predicado, sino que lo ha vivido, lo ha realizado. Ha muerto perdonando a los que se estaban mofando de él. “Los magistrados hacían muecas a Jesús diciendo: «A otros ha salvado; que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el Elegido”. Se burlaban de él también los soldados, que se acercaban y le ofrecían vinagre, diciendo: «Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Esa cabeza que sólo ha pensado en hacer el bien ha sido “coronada de espinas”. Es la paga que le han dado a este rey. Ha muerto perdonando también al ladrón que tenía a su lado. Solamente teniendo a Jesús al lado, uno puede soportar el dolor, el sufrimiento y la muerte. La gran lección de esta fiesta es: sólo desde el amor se puede reinar.
3.- YO SOY REY. PERO NO PARA QUE ME SIRVAN SINO PARA SERVIR.
Frente al afán de dominar, propio de los que tienen poder en el mundo, Jesús ejerce su dominio “sirviendo a los demás”. Dios hizo a nuestros padres en el paraíso “virreyes” y les dio el dominio sobre todas las cosas (Gn. 1,28). Pero no quisieron ser “virreyes”. Quisieron ser “reyes” y tener el poder y el dominio de Dios. Según la carta de Pablo en este día, “Él es el primero en todo y tiene toda la plenitud”. Nosotros podemos participar de esa plenitud de Cristo dominándonos a nosotros mismos, sin ser esclavos de nada y de nadie. Al contrario, debemos servirnos los unos a los otros por amor. Un servicio hecho sin amor, esclaviza; pero un servicio hecho por amor, nos hace libres. Con este servicio hecho por amor, Jesús nos ha enseñado a reinar. Cuando a los primeros cristianos de Roma se les exigía que dieran culto al Emperador, ellos decían: Nosotros no reconocemos a otro Señor que a Jesucristo, que ha muerto y ha resucitado por nosotros. Nuestros primeros cristianos se pueden considerar como “mártires de la libertad”. Nadie más hombre que un cristiano; nadie más libre que un cristiano, nadie más feliz que un cristiano, pero un cristiano de verdad.
Alfa y omega. 34º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO. Jesús, el Rey del Universo.
Celebramos la fiesta de Jesucristo Rey del Universo al finalizar el año litúrgico, en la culminación de los doce meses en los que hemos ido recorriendo, domingo a domingo, los misterios de la vida del Señor, la historia de la salvación conducida por Dios, que culmina en la Pasión y Muerte del Señor, y en su glorificación total, es decir, en su venida gloriosa como Rey. Jesús es el fondo del tiempo: el Señor de nuestras horas. Así, el año litúrgico, el tiempo de la historia de la salvación, tiene que culminar necesariamente en Quien es su sustrato y su guía: en Jesucristo.
El Evangelio de Lucas nos presenta a Jesús, que está crucificado entre dos bandidos (dos personas rebeldes, pertenecientes a aquella corriente dura, violenta, zelota, de Israel). Así acaba el Hombre o, mejor, así empieza el Hombre. En este pasaje evangélico encontramos la siguiente escena: uno de los malhechores crucificados junto a él le ofendía e insultaba, mientras que el otro lo reconocía en la humillación, se compadecía de él, y se enfrentaba a su compañero también crucificado («Lo nuestro es justo, porque recibimos el pago de lo que hicimos; en cambio, este no ha faltado en nada»). La escena es preciosa. Es el reconocimiento de la realeza de Jesucristo en la cruz. No de cualquier realeza: de la realeza de Jesucristo cuando es un reo, cuando está condenado por los reyes de la tierra, cuando su reino aparentemente ha fracasado, cuando ha descendido a lo más bajo de la humillación humana. Y, entonces, el creyente lo señala y le dice: «Tú eres rey», como dice el letrero que está puesto en la cruz.
Es significativa la actitud de los que pasan por allí, los curiosos, los que quizá antes aclamaron a Jesús, y ahora se burlan: «A otros ha salvado; que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el Elegido». Hasta aquí llega el tentar a Dios, el no respetar su sufrimiento. Quien no reconozca a Dios en el fracaso y en la humillación nunca será un verdadero creyente. A a esta actitud de desprecio y burla se unen el rechazo y odio de uno de los hombres condenado también a la cruz, que le insta para que los libere: «Sálvate a ti mismo y a nosotros». Es el grito de todos los rebeldes de la tierra, que han mostrado su sublevación violentamente y que se enfrentan a Dios, porque Él no ha favorecido y no ha hecho triunfar su violencia. Frente a esta reacción, destaca la actitud del otro ladrón. Él se encuentra también en la humillación, el dolor y la tortura. Pero hay un primer reconocimiento de pura honradez: se enfrenta a su compañero para recordarle que ellos son culpables, mientras que ese hombre muere inocente. Él lo reconoce, lo mira con compasión y se somete a su misericordia y a su perdón. Y se dirige a Jesús: «Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino». Es un reconocimiento total, como el del centurión romano al pie de la cruz: «Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios» (Mc 15, 39). El reconocimiento de verdad, el definitivo, es el que desemboca en una confesión de fe honda y en una adoración al pie de la cruz, y tal vez crucificados. En caso contrario no hay reconocimiento. Cuando nos acosa el dolor y miramos con rabia a Dios para preguntarle el porqué de nuestro sufrimiento, estamos con el mal ladrón, porque atribuimos a Dios una maldad que no es de Él. ¡Qué impresionante respuesta de Jesús al final del Evangelio: «Hoy estarás conmigo en el paraíso»! Es decir, hoy,
en este momento, no después, estarás en su compañía, que es el amor de Dios y su abrazo. Hoy si reconoces en el Crucificado al hombre, al sufriente injustamente, al solidario hasta las raíces de la humanidad, al que ha ido más atrás que Adán porque era anterior para salvar al hombre; si hoy lo reconoces en la cruz, estás inicialmente en el paraíso.
El Evangelio de este domingo nos presenta a Cristo en la cruz: este es su trono. Y no seamos idealistas: Él estaría retorciéndose de dolor, cubierto de sangre, de mugre y de excrementos. Su apariencia: «Ante quien se vuelve el rostro» (Is 53). ¿Quién ha quedado mirando aquel despojo? Su madre, algunas mujeres, y el discípulo amado. No es una maravilla, y sin embargo es el Rey del Universo. No nos fiemos tanto de las apariencias, porque las apariencias engañan.
La fiesta de Jesucristo Rey del Universo tiene un gran mensaje: miremos al Crucificado, pero no tanto a esas preciosas esculturas del Barroco español. Miremos a una imagen que se asemeje a la de Cristo: el mendigo sucio, la persona cuyo cuerpo está deformado por la enfermedad, el que sufre desgarrado de dolor en la cama de un hospital… Este domingo es un día para no mirar las imágenes, sino el fondo de esa imagen. Únicamente cuando reconozcamos a Dios en la cruz y vemos su impotencia a la que le lleva su amor al hombre y a la libertad humana, no perderemos la esperanza, porque tendremos la gracia de una fe profunda.