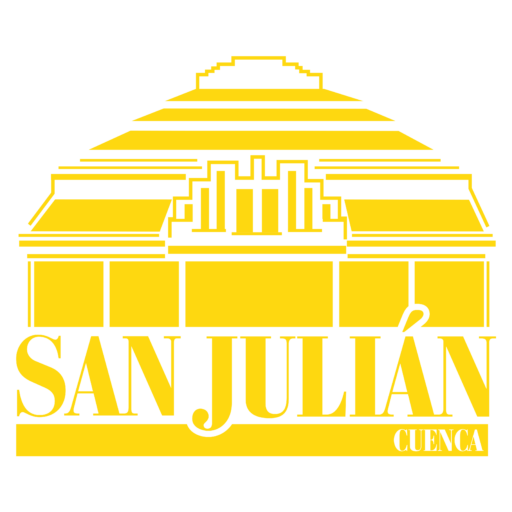Santa María, Madre de Dios
Primera lectura
Lectura del libro de los Números 6, 22-27
El Señor habló a Moisés:
«Di a Aarón y a sus hijos, esta es la fórmula con la que bendeciréis a los hijos de Israel:
“El Señor te bendiga y te proteja,
ilumine su rostro sobre ti
y te conceda su favor.
El Señor te muestre tu rostro
y te conceda la paz”.
Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré».
Salmo. Sal 66, 2-3. 5. 6 y 8
R/. Que Dios tenga piedad y nos bendiga
Que Dios tenga piedad nos bendiga,
ilumine su rostro sobre nosotros;
conozca la tierra tus caminos,
todos los pueblos tu salvación. R/.
Que canten de alegría las naciones,
porque riges el mundo con justicia
y gobiernas las naciones de la tierra. R/.
Oh Dios, que te alaben los pueblos,
que todos los pueblos te alaben.
Que Dios nos bendiga; que le teman
todos los confines de la tierra. R/.
Segunda lectura
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Gálatas 4, 4-7
Hermanos:
Cuando llegó la plenitud del tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la Ley, para rescatar a los que estaban bajo la Ley, para que recibiéramos la adopción filial.
Como sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama: «¡“Abba”, Padre!». Así que ya no eres esclavo, sino hijo; y si eres hijo, eres también heredero por voluntad de Dios.
Evangelio
Lectura del santo evangelio según san Lucas 2, 16-21
En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo hacia Belén y encontraron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño.
Todos los que lo oían se admiraban de lo que les habían dicho los pastores. María, por su parte, conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón.
Y se volvieron los pastores dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho.
Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción.
COMENTARIOS
Bendecidos por quien tiene el rostro y el corazón luminosos.
Avvenire, el evangelio por Ermes Ronchi Solemnidad de María Santísima Madre de Dios
Ocho días después de Navidad, el Evangelio nos retrotrae a la gruta de Belén, a la única visita a la que se refiere Lucas, la de los pastores oliendo a leche y a lana, siempre siguiendo a sus corderos, nunca a la sinagoga, que llegan de noche guiados por una nube de ángeles cantores. ¡Y María, víctima del asombro, guardaba todo en su corazón! Hacía espacio en sí misma para ese niño, hijo de lo imposible y de su seno; y meditaba, buscaba el sentido de las palabras y de los acontecimientos, de un Dios que sabe de estrellas y de leche, de infinito y de hogar. No se vive solo de emociones y de asombro, y ella tiene el tiempo y el corazón para pensar en grande, una maestra de vida que cuida sus sueños.
Al comienzo del nuevo año, cuando llega el tiempo como mensajero de Dios, la primera palabra de la Biblia es un deseo, tan hermoso como pocos: el Señor dijo: Bendecirás a tus hermanos (Núm 6,22). Bendecirás… es un mandato y es para todos. En primer lugar y ante todo bendecirás también tú, lo merezcan o no, a buenos y a menos buenos, ante todo y como primera actitud bendecirás a tus hermanos. Dios mismo te enseña las palabras: Que el Señor os bendiga, descienda sobre vosotros como energía de vida y nacimientos. Y te guardarte, esté contigo en cada paso que des, en cada camino que tomes, que sea tu luz y tu defensa.
Ilumine su rostro sobre ti. Dios tiene un rostro de luz porque tiene un corazón de luz. La bendición de Dios para el próximo año no es ni salud, ni riqueza, ni fortuna, ni larga vida sino, sencillamente, luz. Luz interior para ver profundamente, luz a tus pasos para intuir el camino, luz para disfrutar de la belleza y los encuentros, para no tener miedo. Verdadera bendición de Dios, a mi alrededor hay personas con rostros y corazones luminosos, que emanan bondad, generosidad, belleza, paz. Que el Señor os conceda gracia: por todos vuestros errores, por todos vuestros abandonos, por alguna cobardía y por muchas tonterías. Dios no es un dedo que apunta, sino una mano que levanta.
Que el Señor te muestre su rostro hacia ti y te conceda la paz. Darle la cara a alguien es como decir: me interesas, me gustas, te tengo en los ojos. ¿Qué nos deparará el próximo año? No lo sé, pero de una cosa estoy seguro: el Señor se volverá hacia mí, sus ojos me buscarán. Y si me caigo y me lastimo, Dios se inclinará aún más sobre mí. Él será mi contacto del cielo, inclinado sobre mí como una madre, para que ni uno solo de mis suspiros se le escape, ni una sola de mis lágrimas se pierda. Pase lo que pase, Dios se inclinará sobre cada uno de nosotros este año. Y nos concederá la paz: la paz, un frágil milagro, mil veces roto en todos los rincones de la tierra. Que Dios os conceda ese sueño suyo, que parece disolverse en cada amanecer, pero del que Él mismo no permitirá que nos cansemos.
Por la fe concibió, por la fe parió. SOLEMNIDAD DE MARÍA SANTÍSIMA, MADRE DE DIOS
P. Raniero Cantalamessa, ofm
Justamente la Iglesia nos hace celebrar la fiesta de María, Madre de Dios, en la Octava de Navidad. Fue en Navidad, en efecto, el momento en el que «dio a luz a su hijo primogénito» (Lucas 2, 7), y no antes cuando María llegó a ser verdadera y plenamente Madre de Dios. Madre no es un título como los demás, que se añade desde el exterior, sin incidir sobre el ser mismo de la persona. Madre se llega a ser pasando a través de una serie de experiencias, que dejan un sello para siempre y modifican no sólo la conformación del cuerpo de la mujer sino también la misma conciencia que ella tiene de sí. Al hablar de la maternidad divina de María, la Escritura pone de relieve constantemente dos elementos o momentos fundamentales, que corresponden, por lo demás, a aquellos que también la común experiencia humana considera esenciales para que se tenga una verdadera y plena maternidad. Estos son: concebir y parir o dar a luz. «Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo» (Lucas 1,31). El que ha sido «engendrado» en ella lo es por el Espíritu Santo y ella «dará a luz» un hijo (Mateo 1,20). La profecía de Isaías, en la que todo esto estaba preanunciado, se expresaba del mismo modo: «Una virgen concebirá y dará a luz un hijo» (Isaías 1,14). He aquí por qué sólo en Navidad, cuando da a luz a Jesús, María llega a ser, en sentido pleno, Madre de Dios. El primer momento, el de engendrar o concebir, es común bien sea para el padre como para la madre, mientras que el segundo, el parir, es exclusivo de la madre.
¡Madre de Dios! Un título que expresa uno de los misterios y una de las paradojas más altas del cristianismo para la razón. Un título que ha llenado de asombro a la liturgia de la Iglesia. Esta, haciendo suya la maravilla del antiguo pueblo de la alianza en el momento en que la gloria de Dios vino en una nube a alojarse en el templo (1 Reyes 8,27), exclama: «Lo que los cielos no pueden contener, se ha encerrado en tus vísceras, ¡hecho hombre!» (Antiguo responsorio de Navidad). Madre de Dios es el más antiguo e importante título dogmático de la Virgen, habiendo sido definido por la Iglesia en el concilio de Éfeso, en el año 431, como una verdad de fe, que han de creer todos los cristianos. Es el fundamento de toda la grandeza de María. Es el principio mismo de la mariología; por eso, en el cristianismo María no es sólo objeto de devoción sino también de teología, esto es, entra en la disertación misma sobre Dios, porque Dios está directamente implicado en la maternidad divina de María. Es asimismo el título más ecuménico que exista, no sólo porque está definido en un concilio Ecuménico sino también porque es el único compartido y acogido indistintamente, al menos en línea de principio, por todas las confesiones cristianas.
En el Nuevo Testamento no localizamos explícitamente el título «Madre de Dios» dado a María. Encontramos, sin embargo, afirmaciones que en la atenta reflexión de la Iglesia bajo la guía del Espíritu Santo mostrarán, de inmediato, contener ya, como en raíz, dicha verdad. De María se dice, como hemos visto, que ha concebido y engendrado a un hijo, el cual es Hijo del Altísimo, santo e Hijo de Dios (Lucas 1,31-32.35). De los Evangelios se deduce, por lo tanto, que María es la madre de un hijo, del que se sabe que es el Hijo de Dios. Ella ordinariamente es llamada en los Evangelios: la madre de Jesús, la madre del Señor (Lucas 1,43) o simplemente «la madre» y «su madre» (Juan 2,1-3). Será necesario que la Iglesia en el desarrollo de su fe se aclare a sí misma quién es Jesús, antes de saber quién es su madre María. Cierto, María no comienza a ser Madre de Dios en el concilio de Éfeso, del año 431, (como Jesús no comienza a ser Dios en el concilio de Nicea del año 325, que lo definió como tal); ya lo era también antes. Aquel es, más bien, el momento en el que, en el desarrollar y explicitar su fe, bajo el empuje de la herejía, la Iglesia toma plena conciencia de esta verdad y toma posición al respecto.
Acontece como en el descubrimiento de una nueva estrella: esta no nace en el momento en que su luz llega a la tierra y es vista en el observatorio, sino que existía ya antes, posiblemente a millones de años luz. En este proceso, que lleva a la proclamación solemne de María como Madre Dios, podemos distinguir tres grandes fases. Al comienzo y durante todo el período dominado por la lucha contra la herejía gnóstica y docetista, la maternidad de María viene sólo contemplada casi como una maternidad física. Estos herejes negaban que Cristo tuviese un verdadero cuerpo humano o, si lo tenía, que este cuerpo humano fuese nacido de una mujer o, si era nacido de una mujer, que fuese sacado verdaderamente de la carne y de la sangre de ella. Contra ellos, por lo tanto, era necesario afirmar con fuerza que Jesús era hijo de María y «fruto de su seno» (Lucas 1,42) y que María era verdadera y natural Madre de Jesús. Algunos de estos herejes, en efecto, admitían que Jesús fuese nacido de María; pero no que había sido concebido por María, esto es, de su misma carne. Según estos, Cristo era nacido a través de la Virgen, no de la Virgen, ya que, «introducido desde el cielo en la Virgen vino fuera a modo de paso más que de verdadera generación: a través de ella, no de ella, teniendo en la Virgen no a una madre, sino un camino». Según ellos, comenta Tertuliano, María «no habría llevado en el seno al Hijo como suyo, sino como su huésped». La maternidad de María, en esta fase más antigua, sirve más que nada para demostrar la verdadera humanidad de Jesús.
Fue en este período cuando se formuló el artículo del Credo: «Nacido (o encarnado) del Espíritu Santo y de María Virgen» e hizo su aparición, por vez primera, el título de Theotókos, Madre de Dios. Desde ahora en adelante será precisamente el uso de este título el que lleve a la Iglesia al descubrimiento de una maternidad divina más profunda, que podríamos llamar maternidad metafísica. Tiene lugar durante la época de las grandes controversias cristológicas del siglo V, cuando el problema central en torno a Jesucristo ya no es el de su verdadera humanidad sino el de la unidad de su persona. La maternidad de María ya no viene vista más sólo en referencia a la naturaleza humana de Cristo sino, como es más justo, en referencia a la única persona del Verbo hecho hombre. Y dado que esta única persona, que engendra María según la carne, no es otra que la persona divina del Hijo, en consecuencia, ella aparece como verdadera «Madre de Dios». Se aduce, a este respecto, el ejemplo de lo que acontece en toda maternidad humana. Cada madre proporciona al propio hijo el cuerpo y no el alma, que es infundida directamente por Dios. Y ni siquiera hay nadie que llame a la propia madre, «madre de mi cuerpo», sino simplemente «mi madre», madre mía del todo, porque en mí el cuerpo y el alma forman una única naturaleza o realidad. Así, análogamente, María debe ser llamada Madre de Dios, aunque haya dado a Jesús sólo la humanidad y no la divinidad, porque en él humanidad y divinidad forman una sola persona. Entre María y Cristo no existe solamente una relación de orden físico sino también de orden metafísico, y esto la coloca a una altura extraordinaria creando una relación singular asimismo entre ella y el Padre. Con el concilio de Éfeso (431) en los anatematismos o capítulos de Cirilo (contra Nestorio), esto llega a ser una conquista de la Iglesia para siempre: «Si alguno no confiesa que Dios es según verdad el Emmanuel, y que por eso la santa Virgen es madre de Dios (pues dio a luz carnalmente al Verbo de Dios hecho carne), esto es, que es la Theotókos, sea anatema» (canon 1) (Enchiridion symbolorum, DS, 252). Fue un momento de gran júbilo para todo el pueblo de Éfeso, que esperó fuera del aula conciliar a los Padres y les acompañaron con teas encendidas y cantos a su residencia. Tal proclamación estableció una explosión de veneración hacia la Madre de Dios, que nunca fue a menos, ni en Oriente ni en Occidente, y que se tradujo en fiestas litúrgicas, iconos, himnos y en la construcción de innumerables iglesias dedicadas a ella entre las cuales destaca santa María la Mayor de Roma.
Pero incluso esta meta no era definitiva. Había otro nivel a revelar en la maternidad divina de María después del físico y metafísico, era su maternidad espiritual. Fue esto la gran aportación de los autores latinos y, en particular, de san Agustín. La maternidad de María es contemplada también como una maternidad en la fe, como una maternidad espiritual. Estamos en la epopeya de la fe de María. A propósito de la palabra de Jesús: «¿Quién es mi madre?» (Marcos 3,33), Agustín responde atribuyéndole a María, en grado sumo, la maternidad espiritual que le viene por hacer la voluntad del Padre: «¿Quizás la Virgen María, que creyó por fe, concibió por fe, que fue escogida a fin de que por ella naciese la salvación para los hombres, que fue creada por Cristo, antes que en ella fuese creado Cristo, no hizo la voluntad del Padre? Cierto que santa María hizo la voluntad del Padre y por ello no hay cosa más grande para María que haber sido discípula de Cristo, haber sido Madre de Cristo». «Antes que en su cuerpo, María concibió a Cristo en su corazón». La maternidad física y la metafísica de María vienen ahora coronadas por el reconocimiento de una maternidad espiritual o de fe, que hace de María la primera y la más santa hija de Dios, la primera y más dócil discípula de Cristo, la criatura de la cual, escribe aún san Agustín, «cuando se habla del pecado, por el honor debido al Señor no se debe ni siquiera hacer mención». La maternidad física o real de María, con la excepcional y única relación que crea entre ella y Jesús y entre ella y la Trinidad toda entera, es y permanece, desde un punto de vista objetivo, lo más grande y un privilegio inigualable; pero ella es precisamente tal porque encuentra en la humilde fe de María como la horma de su zapato subjetivo. Para Eva constituía ciertamente un privilegio único ser la «madre de todos los vivientes»; pero como no tuvo fe, ello para nada le ayudó y más que bienaventurada llegó a ser desventurada. Nosotros no podemos imitar a María en el concebir a Cristo en su cuerpo; podemos sin embargo y debemos imitarla en concebirlo en el corazón, esto es, en el creer. El Credo que ahora estamos invitados a proclamar juntos es el momento más indicado para hacerlo.
Alfa y omega. SOLEMNIDAD DE SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS.
Jesús: un nombre, una vocación
La liturgia de esta solemnidad de Santa María, Madre de Dios nos vuelve a presentar el Evangelio de la Misa del día de Navidad —con alguna pequeña variación—. La elección de esta página es significativa. Precisamente al octavo día del nacimiento de Jesús, la liturgia nos propone el pasaje que recuerda el rito de la circuncisión y de la imposición del nombre del niño.
Las otras lecturas que se proclaman en este primer día del año complementan el cuadro presentado en el Evangelio. La primera lectura tomada del Libro de los Números presenta la fórmula de bendición que Moisés recibió del mismo Dios, recordándonos así que nuestra vida se encuentra bajo la bendición del Señor. La segunda lectura de la Carta a los Gálatas señala que con el nacimiento de Jesús ha comenzado la plenitud de los tiempos. De este modo, la eternidad ha atravesado el tiempo y ha rescatado su sentido. Aquí el papel de María (la mujer) parece poco relevante, pero realmente su disponibilidad ha hecho posible este encuentro. La presencia del Hijo de Dios es la condición para que todos podamos vivir como hijos en Él, vinculados a Él para siempre.
Meditemos sobre el Evangelio de este domingo, que nos muestra la escena de los pastores de Belén. Invitados por los ángeles a alegrarse por el nacimiento del Salvador y deseosos de encontrar la señal anunciada, se pusieron en camino, aprisa, movidos por la obediencia a la palabra que habían recibido de lo Alto. Su peregrinación termina ante el signo anunciado: el niño.
Es impresionante observar la actitud de los pastores: primero escuchan, y después se mueven y encuentran el signo. De este modo, lo miran y se convierten a su vez en testigos que anuncian «lo que han visto y oído» (1 Jn 1, 3). El evangelista Lucas no está hablando solo de la experiencia de los pastores de Belén, sino también del anuncio del Evangelio. Quienes acojan la Buena Noticia y tengan experiencia del encuentro con Jesús, y crean de verdad, podrán comunicar a su vez el gran mensaje de la salvación.
El Evangelio señala que todos aquellos que escucharon lo que contaban los pastores acerca del niño quedaron sobrecogidos. Así, el estupor recorre los primeros capítulos de Lucas, indicando la sorpresa ante las obras de Dios, es decir, ante la mano de Dios moviendo la historia. Porque Dios cumple sus promesas, y sus palabras son acciones que cambian la historia.
El evangelista interrumpe el análisis del comportamiento de los pastores para ofrecernos una breve referencia sobre los sentimientos y la actitud de María. Guardar en el corazón y meditar son las acciones que siguen al estupor, y que permiten descubrir el sentido profundo de los acontecimientos. María lo conservaba todo en su interior para poner en práctica el mensaje recibido (cf. Si 39, 1-3; Sal 119, 11). Por tanto, Ella es el modelo del discípulo que escucha la palabra del Señor y la cumple (cf. Lc 8, 21). El camino de María, desde el principio hasta el final, es el camino del creyente cuya fe va creciendo hacia la comprensión del misterio de Dios. Es el modelo de la misma Iglesia que vive y se alimenta de la Palabra de Dios.
El Evangelio concluye con el retorno de los pastores, que vuelven dando gloria a Dios. También ellos, como los ángeles, alaban a Dios, uniendo el cielo y la tierra al glorificarlo, como una invitación a celebrar la fiesta del nacimiento del Señor y a cantar la alegría de la Navidad.
Finalmente, el Evangelio de este domingo señala el rito de la circuncisión del niño y la imposición del nombre (cf. Lv 12, 3) a los ocho días de su nacimiento, según lo prescrito por la Ley. Lucas pone de relieve el valor del nombre del niño, en un relato muy breve, porque todo parece proceder como por orden divino para un niño destinado a una misión única. De este modo, la insistencia del evangelista en la observancia de las prescripciones de la Ley por parte de María y José muestran su fidelidad a las tradiciones judías. Así, junto a la circuncisión, viene dado el nombre a aquel niño: Jesús, el Señor salva. Un nombre que es su vocación. El nombre señalado por el ángel en el momento de su concepción en el vientre de María, el nombre que expresa su vocación y, por tanto, su misión. Aquel niño salvará a Israel y a todos los pueblos de la tierra: es Él que conduce a la unidad, que hará caer el muro de la separación, es Él que será la paz (cf. Ef 2, 14).
Celebremos en este primer día del año la Jornada Mundial de la Paz, dejándonos inundar por la luz y la alegría de esta Buena Noticia, arrojando de nosotros tantas iniciativas y acciones que impiden que el Evangelio de Jesús sea el latir de nuestro corazón creyente y el centro de la vida de la Iglesia.