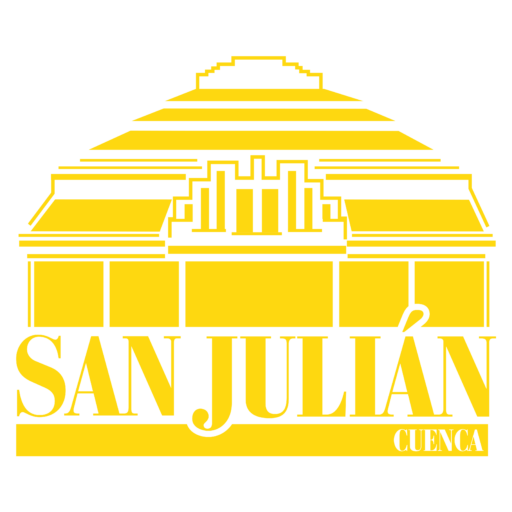Siempre tendemos a imaginarnos la resurrección de Jesús como un cuerpo inerte que vuelve a la vida. Y una verdad cierta: su humanidad vive, pero divinizada. No, no es un simple volver a la vida, es más, mucho más, infinitamente más. Es Jesús «sentado a la derecha del Padre», es decir, es Dios. Así, como suena. Dios.
¿Por qué a María Magdalena le costó reconocerle? ¿Por qué los discípulos no se atrevían a preguntarle si era él, puesto que tenían claro que era él? ¿Por qué los demás tardaron tanto en reconocerle?
Nosotros, hoy, no podemos ni imaginar cómo habría sido entonces, antes de la Ascensión, nuestro encuentro con él si hubiera podido ocurrir.
Pero una cosa sí está clara: Cristo, resucitado, VIVE, y lo hace en nosotros, que sólo tenemos que adentrarnos en nuestro interior para saber que es verdad. No tenemos que esperar a verlo frente a nosotros. No caigamos en la tentación de la postura de Tomás.
Y siempre será desde la fe. No desde la razón. No por cuestiones científicas ni filosóficas. Y claro que, como humanos que somos, queremos ver, oír y tocar. Pero aquí estamos ante algo más, que nos trasciende y nos supera, aunque sigue relajándose hasta el infinito para, sin entender, comprenderlo con el corazón: Un Dios vencedor del pecado y de la muerte sólo por amor, por amor al hombre, a cada hombre, a cada uno de nosotros.
Sí, el momento de la resurrección fue la ascensión, y fue ya pentecostés. Fue humanidad divinizada en una divinidad humanizada, para que nosotros, por fin, podamos ser uno con él…